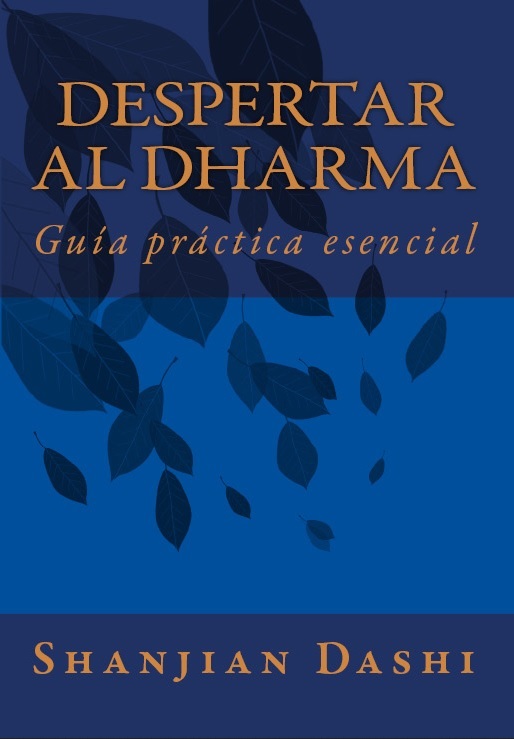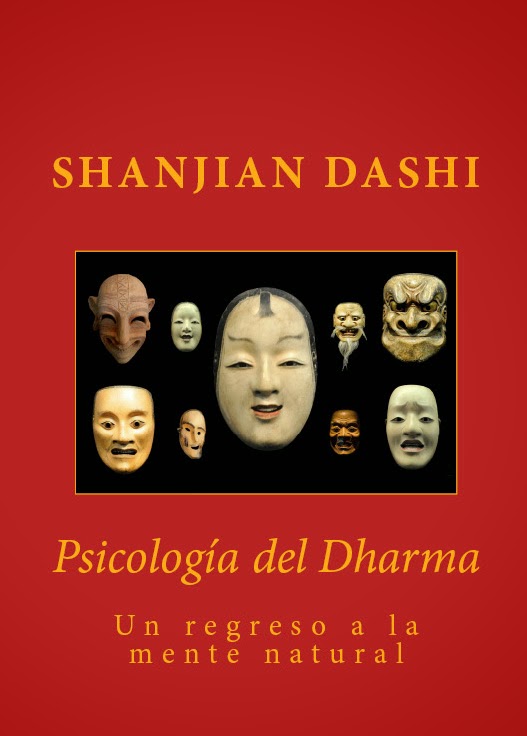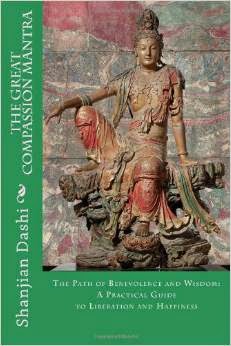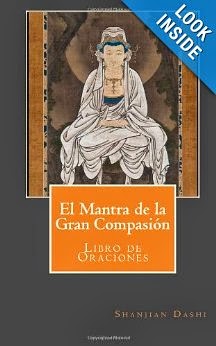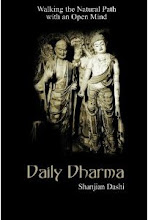Uno de los factores que más dificultades genera entre los que se acercan al Dharma es el apego acrítico a la mente cognitiva, entendida como máxima expresión de la naturaleza humana y responsable por ende de todos los beneficios de nuestra civilización. Algunos, cuando se dan cuenta de que el Dharma no defiende la misma postura, reaccionan con vehemencia para reafirmar a la razón en su trono imperial, como si cualquier reto a la cognición abriera ipso facto la puerta al caos, el vacío y el sinsentido. “Si no usáramos la mente no seríamos nada ni nadie”, afirman: “meros zombis que vagarían de aquí para allá en estado vegetativo”. Por tanto, deducen con igual precipitación, si el Dharma no comparte esta adoración por la mente cognitiva, tiene que ser porque propugna la anulación de mente y conciencia en una especie de beatífico estado de coma; así, el nirvana no sería más que una lobotomía virtual. Naturalmente, ese panorama desolador no hace sino reforzar la supremacía de la cognición. “La mente nos permite hacer cosas; es lo que nos diferencia de las plantas, los animales y los pueblos primitivos; y nosotros somos mucho mejores, más avanzados y más importantes que todos ellos. Sí, decididamente, ¡la cognición es nuestra salvación!”
Uno de los factores que más dificultades genera entre los que se acercan al Dharma es el apego acrítico a la mente cognitiva, entendida como máxima expresión de la naturaleza humana y responsable por ende de todos los beneficios de nuestra civilización. Algunos, cuando se dan cuenta de que el Dharma no defiende la misma postura, reaccionan con vehemencia para reafirmar a la razón en su trono imperial, como si cualquier reto a la cognición abriera ipso facto la puerta al caos, el vacío y el sinsentido. “Si no usáramos la mente no seríamos nada ni nadie”, afirman: “meros zombis que vagarían de aquí para allá en estado vegetativo”. Por tanto, deducen con igual precipitación, si el Dharma no comparte esta adoración por la mente cognitiva, tiene que ser porque propugna la anulación de mente y conciencia en una especie de beatífico estado de coma; así, el nirvana no sería más que una lobotomía virtual. Naturalmente, ese panorama desolador no hace sino reforzar la supremacía de la cognición. “La mente nos permite hacer cosas; es lo que nos diferencia de las plantas, los animales y los pueblos primitivos; y nosotros somos mucho mejores, más avanzados y más importantes que todos ellos. Sí, decididamente, ¡la cognición es nuestra salvación!” Por supuesto que estoy exagerando adrede para ilustrar lo absurdo de estos reproches, que sin embargo son más frecuentes de lo que se creería en principio. Por suerte, y como de costumbre, las cosas son un poco más sutiles y matizadas que todo eso.
¿Qué estamos haciendo en el fondo cuando repetimos estas aseveraciones? Algo bastante burdo, en realidad: primero creamos un becerro de oro al que adorar como criterio supremo de la verdad –por norma, nuestro progreso tecnológico, falsamente atribuido a la cognición en exclusiva– y luego aducimos ese cuestionable “progreso” como prueba concluyente de que, de no ser por la mente, estaríamos en peores condiciones. La circularidad del argumento es evidente; la mente primero decide cómo sucedieron las cosas y luego se apoya en su sesgada interpretación para decir, “¿Lo ves? Sin mí no hubiera sido posible.” En realidad, no se aporta ninguna prueba de que la cognición sea la responsable de tantas bendiciones de nuestra evolución como especie (¿qué hay, por ejemplo, de nuestro pulgar oponible?), ni tampoco de que las cosas no habrían sido posibles o incluso mejores de haber ocurrido de otra manera. Y resulta cuando menos curioso, por otra parte, que estas encendidas apologías de la mente no suelan atribuirle en cambio ninguna responsabilidad por los perjuicios de esa misma “civilización”, que son al menos tan evidentes como sus ventajas y ya amenazan a la vida del planeta entero.
Sea como fuere, una cosa debe quedar clara en definitiva: el Dharma nunca pretende aniquilar las funciones naturales del ser humano, y no cabe duda de que la cognición es una muy valiosa entre ellas. Así que, para reformular el debate en sus justos términos, de lo que se trata más bien es de reorientar la mente para que esa faceta deje de ser quien conduce nuestras vidas y pase a ocupar el lugar auxiliar que le corresponde –como un ayudante que sólo habla cuando se le pregunta, no como el típico copiloto que primero decide el rumbo y luego no para de hacer comentarios sobre cómo conduces o de darte instrucciones y corregirte sin que se lo hayas pedido. En realidad, la mente cognitiva no es más que un interfaz entre el sistema natural y el mundo externo: un fantástico colaborador, por tanto, pero un desastre al volante.
Porque lo cierto es que, más allá de la cognición, sigue habiendo mente; en términos fisiológicos, es la mente del hemisferio derecho del cerebro. Ahora bien, para que esa modalidad casi virgen se deje sentir en nuestra vida diaria, la mente agitada e hiperactiva que domina nuestros momentos de vigilia tiene que deponer en cierto grado su papel protagonista, y esa perspectiva es algo que por lo general causa mucha ansiedad en las personas: “¿Qué será de mí? ¿Me convertiré en un pelele, un tarado, un abducido?” Hasta cierto punto se entiende esta aprensión si nunca se ha visto a nadie que funcione con otro combustible que la cognición; por lo común, la mente es tan omnipresente en nuestras vidas que la única manera en que podemos concebir su ausencia relativa es durante el sueño, los trances de diverso tipo, o la muerte. No obstante, esa facultad existe y se puede aplicar en el día a día, en un sentido que va mucho más allá de los conceptos de autoayuda del estilo “aprenda a dibujar con el lado derecho del cerebro” y similares.
Quizá captes un poco mejor esta distinción entre modalidades de la mente si comparas, por ejemplo, la escultura de Rodin llamada El pensador con una estatua del Buda en meditación. Más allá de su respectiva calidad artística, enseguida apreciarás notables diferencias entre ambas imágenes. El Buda se sienta erguido, equilibrado, y muestra un rostro sereno en el que a veces flota una sutil sonrisa; toda la impresión que transmite es de relajación y facilidad, pero la suya es esa dificilísima y suprema “facilidad” propia de la maestría que se logra tras una práctica asidua, madurada con paciencia. El pensador, por el contrario, está inclinado hacia delante, con el mentón apoyado en su mano derecha, el codo derecho sobre la rodilla izquierda y, de resultas, toda la espalda arqueada y torcida; parece enormemente concentrado en sus pensamientos, pero no cuesta mucho imaginar que, en cuanto acabe la sesión y se incorpore, su musculoso cuerpo protestará enérgicamente por la postura tan asimétrica e incómoda que se le ha hecho adoptar entre tanto. La impresión que transmite la figura entera es de un esfuerzo y una tensión casi heroicos.
¿Por qué vienen a cuento estas imágenes? Porque, aparte de ilustrar cómo actúan ambos hemisferios, también ponen de manifiesto cómo se nos ha enseñado a creer que el único esfuerzo que merece ese nombre, el que de verdad consigue sus objetivos, es el que implica apretar los dientes y sudar la camiseta –incluso para tareas que no requieren fuerza física, como pensar. Irónicamente, eso es así a pesar de que gran parte de los inventos y creaciones que han hecho progresar nuestra civilización en realidad han llegado en momentos de intuición e inspiración que tienen mucho más que ver con el desprendimiento y la apertura de un Buda que con la brega febril o la contorsión del pensador de Rodin –lo cual no implica, claro está, que luego no se haya aplicado la cognición para desarrollarlos. En ese sentido, alguien dijo una vez que no se conquista por medio de la fuerza, sino por medio de la relajación; hay esfuerzo, sí, pero también soltura. Pero en vez de acceder a estos niveles de la mente, tal como enseñan el Dharma y el Tao, nuestro modelo de pensador se encoge, frunce el ceño, y se dispone a descerrajar el problema que le ocupa a golpe de certeros “mentazos”.
La misma enseñanza sobre este “esfuerzo esforzado” se aplica por extensión a nuestra vidas: se nos ha inculcado que para vivir a tope hay que estar activos, metidos en la refriega, tirando del carro. Hay que afanarse, preocuparse y seguir dando pedales siempre, porque de lo contrario la bicicleta se detendrá y nos quedaremos sin dinero, sin comida, sin casa, sin familia, sin amigos... y mil desgracias más. Incluso la felicidad misma depende de lo que consigamos, no de lo que somos; hay que trabajársela y ganársela a pulso. Tenemos que ser, ante todo, industriosos. Es un credo extraordinariamente apropiado para esclavos y para mantener en marcha la voraz locomotora de nuestra “civilización”, desde luego, pero ¿a qué precio? Mark Twain escribió unas palabras acertadas al respecto: “Mi vida ha estado llena de desgracias, la mayoría de las cuales nunca llegó a suceder”; claro que igual se dio cuenta demasiado tarde, cuando ya la había malgastado corriendo detrás de los espejismos o intentando ahuyentar a los fantasmas inventados por su fértil cognición.
Así es la ansiosa mente cognitiva, tan propensa a entonar seductores cantos de sirena como a montar escenografías pavorosas y de gran dramatismo mientras la verdadera vida natural discurre por otros cauces. Ella es quien manda cuando creemos que tenemos que estar siempre activos para mantenernos a flote, que nuestra felicidad sólo llega a cambio de un incesante afán, o que sin ella estamos perdidos. Para el Dharma, en cambio –y para los animales y las plantas, que son sus mejores exponentes–, lo natural es la inactividad, puntuada por episodios de acciones específicas y determinadas por una necesidad real; en ausencia de esta motivación, prima la economía en el gasto de energía. Desde luego que tales necesidades pueden y suelen requerir esfuerzo, tesón, entrega y sacrificio; pero todos ellos son medios para conseguir un fin, y nunca un fin en sí mismos. No se trata por tanto de justificar la indolencia, sino de reevaluar de manera no cognitiva qué es lo que hace falta de verdad para la supervivencia correcta del sistema natural propio, de la progenie, del grupo al que se pertenece y, por último, del entorno que nos mantiene a todos con vida.
Así que cuidado con la mente cognitiva: es muy útil, desde luego, pero también una gran charlatana capaz de inventarse todo tipo de “razones” para pasar por el alfa y omega del ser humano y así mantener la posición de privilegio que le ha usurpado a la propia naturaleza. Es un absurdo que se repite infinitas veces: creemos que la mente nos sirve para manejar mejor nuestra vida, pero luego nos sometemos a sus dictados subrepticios, reaccionando sin darnos cuenta a los cuadros inspiradores o terroríficos que nos pinta y, en suma, bailando al son que nos toca. Creemos que es nuestra mejor herramienta pero corremos el riesgo, si no abrimos los ojos, de convertirnos en su esclavo.
Piénsalo: en realidad, ¿quién cabalga a lomos de quién?