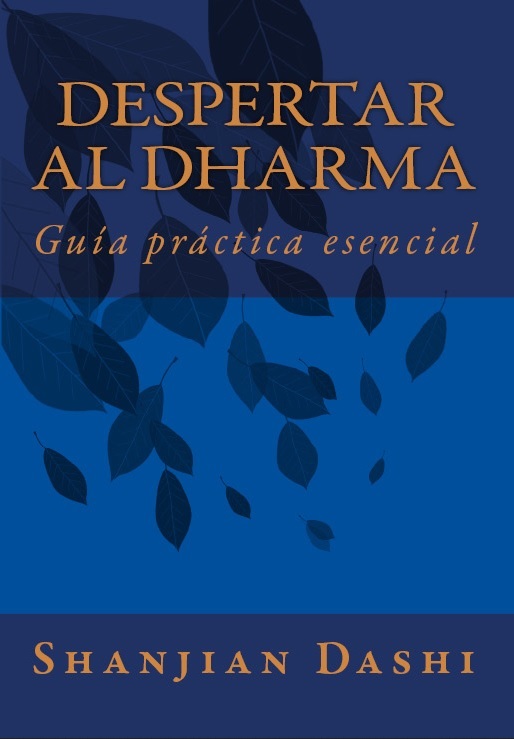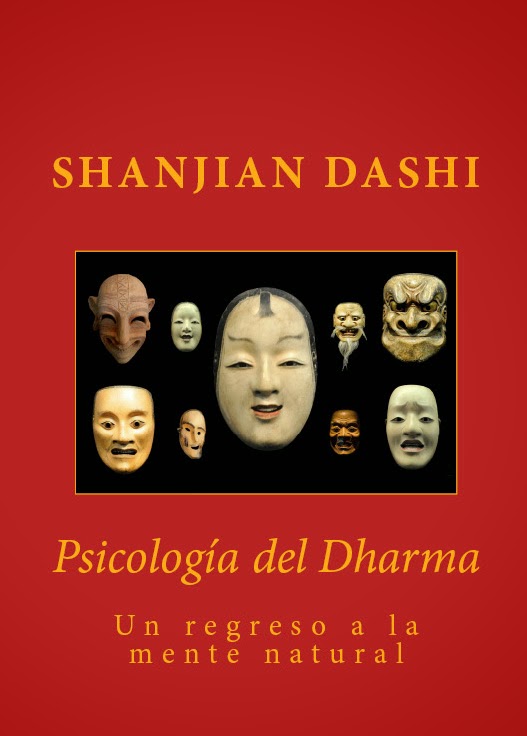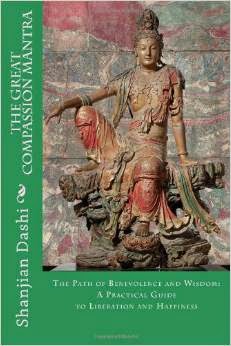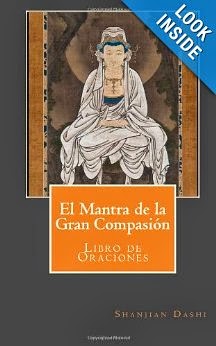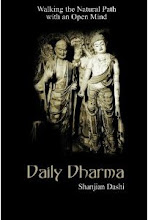La otra cara de la relajación terminológica y filosófica que refleja Kornfield es el ecumenismo generalizado de su camino con corazón –algo muy en línea con estos tiempos en los que el “mestizaje” y la “fusión” se han convertido en valores incontestables desde la música a la cocina. Liberado de casi toda atadura doctrinal, Kornfield echa sus redes pelágicas en el océano de la espiritualidad pero, como ocurre cuando se pesca tan indiscriminadamente, al levantarlas encontramos en ellas algunos peces vivos comestibles entre un batiburrillo de peces muertos, bolsas de plástico, delfines, latas, tortugas y otras especies protegidas –incluso zapatos y lavadoras:
La otra cara de la relajación terminológica y filosófica que refleja Kornfield es el ecumenismo generalizado de su camino con corazón –algo muy en línea con estos tiempos en los que el “mestizaje” y la “fusión” se han convertido en valores incontestables desde la música a la cocina. Liberado de casi toda atadura doctrinal, Kornfield echa sus redes pelágicas en el océano de la espiritualidad pero, como ocurre cuando se pesca tan indiscriminadamente, al levantarlas encontramos en ellas algunos peces vivos comestibles entre un batiburrillo de peces muertos, bolsas de plástico, delfines, latas, tortugas y otras especies protegidas –incluso zapatos y lavadoras:
Hay muchas maneras de subir a la montaña y cada uno de nosotros debe escoger una práctica que le parezca verdadera a nuestro corazón. No hace falta que evalúes las prácticas que han escogido los demás. Recuerda, las prácticas en sí son sólo vehículos para que desarrolles la conciencia, el amor benevolente y la compasión de camino a la liberación. Eso es todo.
Como tantas veces en este libro, hay verdades e “infraverdades” sutilmente entremezcladas en esta proposición de tolerancia aparentemente irreprochable. Comparto plenamente la llamada a evaluar cualquier práctica según el criterio de nuestra propia experiencia, así como a no juzgar los caminos de otros si no los conocemos de primera mano –porque sí creo que se puede tener una opinión sobre cualquier camino que se conozca bien sin que eso implique juzgar a las personas que lo siguen. Ahora bien, mis reticencias ante este universalismo de Kornfield tienen un sentido más técnico, por decirlo de alguna manera. Primero, las prácticas (al menos las budistas) no son vehículos para desarrollar nada de camino a la liberación: son en sí mismas vehículos a la liberación. Todo lo bueno que venga por añadidura según se avanza en esa dirección serán efectos secundarios que pueden confirmar el rumbo del avance, pero nunca convertirse en sus objetivos. La divisa de Kornfield trastoca ese orden de prioridades, y su aparente tolerancia camufla en realidad la postergación de la liberación de la mente como meta real, relegada a un segundo plano ante la importancia primordial que cobran de nuevo las virtudes mundanas de toda la vida, sólo que promocionadas ahora con ropajes y nombres budistas.
En segundo lugar, una objeción de más calado: no estoy tan seguro de que todas las prácticas intenten subir a la misma montaña, o al menos no a la misma parte de la montaña. Es así porque, de todos los caminos que conozco, sólo el Dharma y el Dao son abiertamente ateos. En todos los caminos teístas hay una dualidad inherente (Dios y no-Dios), sutil pero, al menos para el Dharma, suficiente para impedir el salto final a la liberación definitiva. Eso no quiere decir que sean malos caminos, ni mucho menos que quienes los siguen no puedan llevar una vida sumamente noble abrazándolos; sólo significa que no llevan a la “liberación irrevocable del corazón” que es el distintivo del Dharma. Por eso me sorprende tanto esa insistencia por privarle a la enseñanza de Buda de sus rasgos diferenciales y colocarla al mismo nivel que las demás –una jugada conveniente desde el punto de vista político en tiempos posmodernos de pensamiento débil y liderazgo de perfil bajo, sin duda, pero a costa de ignorar su carácter único:
Monjes, os enseñaré la totalidad de la vida. Escuchad, atended con cuidado y os la diré.
¿Qué es la totalidad, monjes? No es más que el ojo con los objetos de la visión, el oído con los objetos del oído, la nariz con los objetos del olfato, el cuerpo con los objetos del tacto, la boca con los objetos del gusto, y la mente con los objetos mentales. A esto, monjes, se le llama totalidad.
Ahora, si alguien fuese a decir: “Aparte de esta explicación de la totalidad, voy a predicar otra totalidad”, esa persona estaría diciendo palabras vacías, y al interrogarle no sería capaz de responder. ¿Por qué? Porque esa persona estaría hablando de algo que está más allá del conocimiento posible.
En su afán democrático, por llamarlo de alguna manera, Kornfield llega a confundir las cosas seriamente al subsumirlas de forma indiscriminada en un igualitarismo bienintencionado:
La afirmación de que sólo un pequeño grupo de personas despertará o se liberará en esta Tierra nunca es verdad. El despertar es un derecho inherente de todo ser humano, de toda criatura. No hay un único camino válido.
Esta afirmación suena tan bien que muchos la suscribirían de bote pronto; pero en realidad no significa gran cosa cuando se examina de cerca. Nadie en su sano juicio afirmaría lo mismo respecto de correr los 100 metros en menos de 10 segundos o de encontrarle una aplicación viable a la fisión del átomo; por mucho que nos guste imaginar lo contrario, eso sólo está al alcance de unos pocos. Claro que, si queremos, podemos decretar que son derechos inalienables de todo ser humano: “Todo ser humano tiene derecho a correr los 100 metros en menos de 10 segundos”; ¿qué habremos conseguido con ello, aparte de sentirnos mejor al proclamar a los cuatro vientos nuestras buenas intenciones? La frase de Kornfield sólo tiene sentido si le quitamos al “despertar” su sentido específico para convertirlo en una metáfora genérica del crecimiento espiritual; es decir, si desandamos precisamente el camino que recorrió Buda.
El Buda recordaba una y otra vez que sus enseñanzas no eran fáciles ni superficiales. Cuesta sostener esto hoy día sin atraer acusaciones de elitismo y soberbia, pero es lo que hay; al Buda no le interesaba caer simpático ni convocar a masas de estudiantes no preparados. De hecho, su primer impulso tras despertar fue no enseñar lo que había descubierto, pero no por mezquindad o pereza, sino porque no creía que hubiera nadie capaz de entenderlo:
Este Dharma que he alcanzado es profundo, difícil de ver, difícil de caer en la cuenta, apacible, refinado, más allá del alcance de la conjetura, sutil, que sólo pueden experimentar los sabios.
Y está claro que, una vez empezó a enseñarlo, tampoco hablaba en los mismos términos a un Subhuti o un Sariputra –dos de sus discípulos más capaces– que a los desconocidos que lo iban a visitar espontáneamente o a las congregaciones de monjes. A su juicio, ese Dharma sutil y profundo no era algo que estuviera al alcance de todos. Así lo dijo en el Dhammapada:
Pocos cruzan el río.
La mayoría está perdida a este lado.
Arriba y abajo corren por la orilla.
Estas palabras de Buda no deberían desanimar a nadie de antemano. Lo cierto es que el camino espiritual sí está abierto a todo ser humano; ése sí es un derecho inherente a todos, aunque sólo una minoría lo ejercite, porque muestra el camino de vuelta a casa. Luego, sólo la práctica real y la dedicación de cada uno determinarán hasta dónde se sube esa montaña; pero, según las enseñanzas tradicionales, todos estamos invitados a probarlo.
También es verdad que en el Dharma hay cabida para el trabajo de desbroce y desescombro de los residuos psicológicos acumulados en nuestra vida –ese “yoga externo” al que Kornfield otorga una importancia capital. Pero eso no quiere decir que el camino se acabe ahí; algunos se darán por satisfechos con eso y otros, en cambio, acometerán el “yoga interno”, que ya no se ocupa de los impedimentos personales sino de los genéticos, heredados por la evolución de la especie, que amordazan la expresión de nuestra propia naturaleza. En principio, sólo ellos pueden cruzar a la otra orilla, alcanzar la cima, o como se quiera describir esa “emancipación perpetua” que Buda designó con el término de “despertar”.
En el fondo, entonces, ¿qué es este corazón del que habla Kornfield? La conclusión para mí está clara: si bien hay un solo camino del Dharma, los corazones de que hablan Kornfield y el Buda son distintos y corresponden a dos fases diferentes de ese camino. El corazón de Kornfield es el del sentido popular: la esfera privada de los sentimientos, a los que se presta para reconfortar, animar y ofrecer consuelo con su orientación terapéutica; como dice en su libro, todo el mundo quiere amar y ser amado. Pero el corazón budista no tiene nada que ver con los sentimientos o emociones, porque es el hridaya del Sutra del corazón o el xīn (心) del Poema de la confianza en la mente pura (Xin Xin Ming) de Sengcan; y esa mente pura es la propia naturaleza. El corazón sentimental probablemente se pueda cultivar en cualquier grupo espiritual digno, sea budista, cristiano o sufí, así como en diversas terapias; el segundo es, a mi entender, exclusivo del Dharma de Buda y el Dao. Ambas vías son perfectamente válidas y respetables; pero, si creemos en las palabras de los maestros (a las que yo recurro, aceptándolas como hipótesis de trabajo hasta que las confirma o desmienta por experiencia propia), no llevan al mismo sitio.
Bien, suficiente por ahora para el pobre Kornfield; me queda el consuelo de saber que probablemente nunca se enterará de este pequeño “auto de fe” que le he montado. Y tampoco pretendo extender certificados budistas ni convencer a nadie; al contrario, mejor que quienes se interesen por el libro lo lean ellos mismos y saquen sus propias conclusiones. Para mí, esto ha sido más bien un ejercicio de introspección movido por la curiosidad de ver dónde estaba antes y dónde estoy ahora. Como decía Eduardo Chillida, el escultor vasco cuya obra ilustra esta entrada, “Todos los días me mido, no para ver cómo soy de alto, sino para saber si he crecido”; una buena práctica, sólo que en este caso, si hay algún crecimiento, espero que no sea "mío" sino del mismo Dharma-Dao que alienta en todos. Quién sabe si dentro de unos años no miraré estas palabras y se me pondrán los pelos como escarpias ante su ceguera o fatuidad; hasta entonces, feliz crecimiento a tod@s.