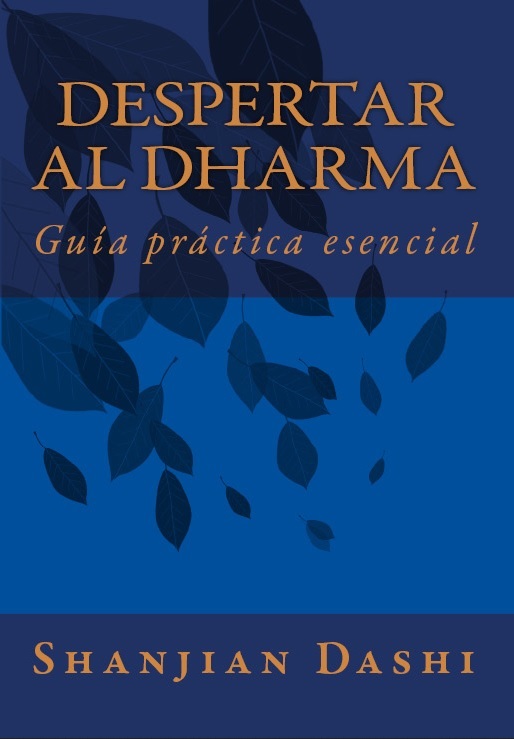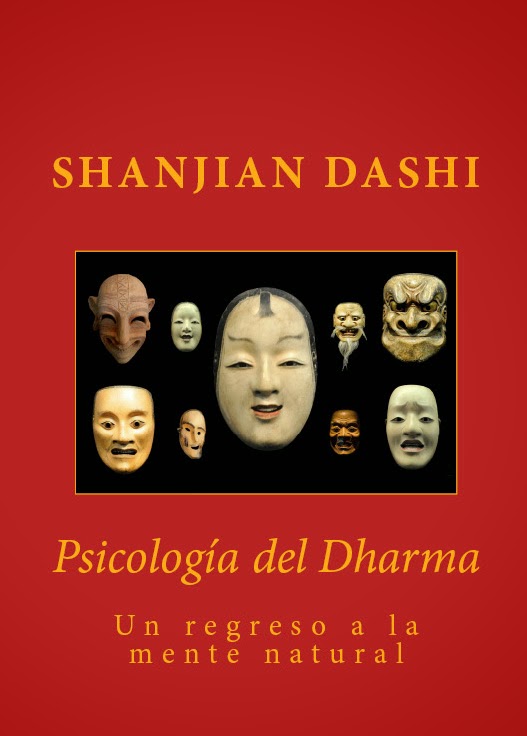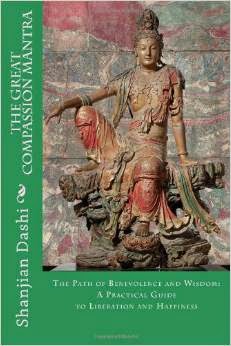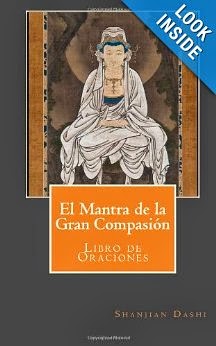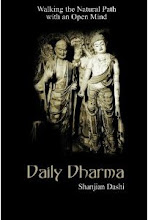Recuerdo un día de mi infancia en que, paseando por una playa del Atlántico, cogí una concha que el océano había arrojado sobre la arena. Mi padre me dijo: “Póntela sobre el oído”. Para mi asombro, oí algo inesperado: el océano entero, majestuoso en fuerza y dimensión, parecía latir ahí dentro. ¡Qué portento! Por supuesto que me llevé la caracola “maravillosa” a casa.
¿Era verdad o ilusión? En ese momento, me pareció que había encontrado un vínculo permanente con el mar, como si solo hiciera falta llevarme la concha al oído para oírle susurrar estuviera donde estuviera, recordándome que seguía ahí, siempre a mi lado aunque no lo viese con mis ojos. Solo más tarde me di cuenta de que lo único que había escuchado era el fluir rítmico de mi propia sangre, amplificado por las volutas de la concha de tal manera que recordaba las olas rompiendo en la playa.
Me acuerdo ahora porque, hace poco, una persona le escribió a Shanjian con una petición poco realista que reflejaba una actitud veladamente engreída. Al recibir una respuesta que frustraba sus esperanzas, reaccionó con un aluvión de argumentos, explicaciones no solicitadas y citas de antiguos maestros como Linji y Laozi.
Nunca deja de sorprenderme cuando la gente usa palabras de sabiduría ancestral humana como armas arrojadizas para justificar posturas miopes que tienen mucho de capricho personal. Y no deja de ser irónico que alguien que apenas está aprendiendo a balbucear en el camino de encontrar su propia naturaleza use como proyectiles las palabras elocuentes de quienes recorrieron ese camino antes que él para hacerle reproches a quien también ha cumplido con su parte y lo ha completado.
Estoy seguro de que ni Linji ni Laozi (ni seguramente cualquier maestro real) apoyaría esa táctica, pero ellos ya no están para velar por su ejemplo y en cambio sus palabras sí que quedan muy a mano, inertes e indefensas ante cualquier abuso que se quiera perpetrar con ellas. Con razón dice el refrán que uno es señor de sus silencios y esclavo de sus palabras.
Las palabras de los maestros son apoyos que nos ayudan en nuestro camino; gracias a ellas podemos tener una idea más clara de cómo es, adónde se dirige y qué obstáculos contiene. Pero no son el camino mismo ni un sustituto para nuestra propia experiencia. Alguien que las presente bien siempre será, en el mejor de los casos, como la luna, que refleja una luz prestada.
Por el contrario, la verdadera magia del Dharma es su potencial para generar una combustión interna y convertirnos así en soles que proyectan su propia luz y calor en todas direcciones, cada uno a su manera de acuerdo con su naturaleza interna. Y eso pasa por la práctica, que va más allá de las palabras, incluso las más excelsas.
¿Quién prefiere oír el eco de su propia ignorancia aumentado y devuelto por una caracola antes que el rugido tonificante del océano?
¿Quién prefiere la luz pálida y fría de la luna al regalo generoso del sol, que fomenta y nutre toda la vida del planeta?