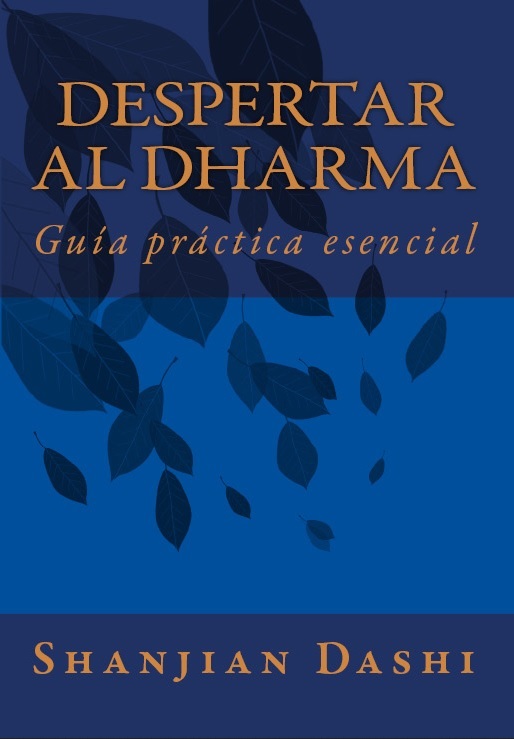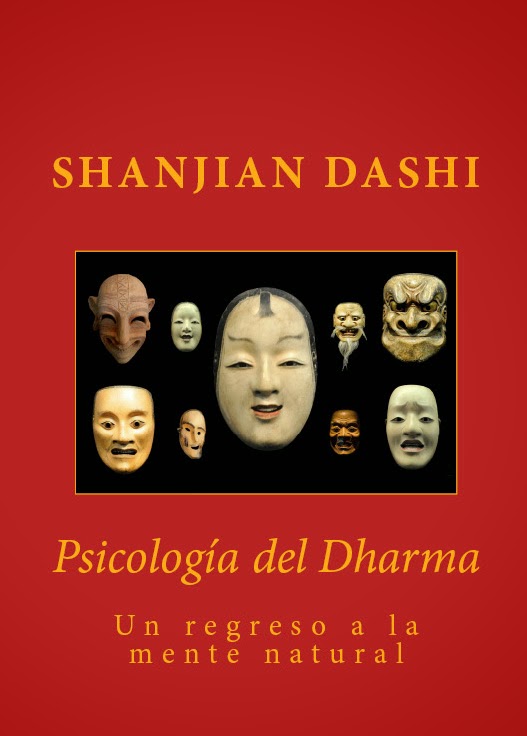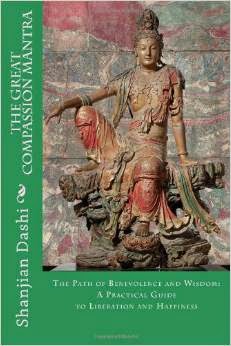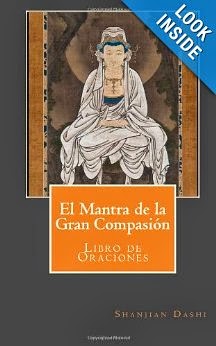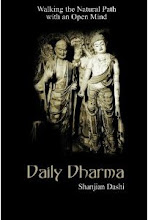Una vez más, unas palabras de Anagarika Govinda que resumen el camino budista. Se podrá estar más o menos de acuerdo con lo que dice, pero hay que agradecer que sea tan claro en sus premisas y conclusiones, lo que facilita una lectura crítica de sus ideas:
Una vez más, unas palabras de Anagarika Govinda que resumen el camino budista. Se podrá estar más o menos de acuerdo con lo que dice, pero hay que agradecer que sea tan claro en sus premisas y conclusiones, lo que facilita una lectura crítica de sus ideas:En beneficio de la experiencia, y con vistas a captar percepciones, el intelecto divide la experiencia, que en realidad es un flujo continuo, un proceso incesante de cambio y respuesta sin partes separadas, en “momentos”, “periodos” o “estados” psíquicos puramente convencionales. Selecciona del flujo de la realidad los fragmentos que son significativos para la vida humana, que le “interesan”, que le llaman la atención. A partir de ellos, construye un mundo mecánico en el que vive, y que parece bastante real hasta que se le somete a juicio crítico. Como dice Bergson, en un símil apropiado y muy celebrado, la mente realiza el trabajo de un cinematógrafo: toma instantáneas de algo que siempre se está moviendo, y por medio de esas representaciones estáticas sucesivas –ninguna de las cuales es real porque la Vida, el objeto fotografiado, nunca está en reposo– recrea una imagen de la vida, del movimiento. Esta película, esta representación más bien espástica de la armonía divina de la que innumerables momentos quedan excluidos, es muy útil en sentido práctico; pero no es la realidad, porque no está viva.
Este “mundo real”, por tanto, es el resultado de tu actividad selectiva y la naturaleza de tu selección está fuera de tu control en gran medida. Tu máquina cinematográfica funciona a un cierto ritmo y toma sus instantáneas a ciertos intervalos. Cualquier cosa que ocurra demasiado rápido para esos intervalos o bien no la registra o bien la funde con los momentos anteriores o posteriores para crear una imagen que pueda manejar. Así es por ejemplo como tratamos las tormentas de vibraciones que convertimos en “sonido” y “luz”. Ralentiza o acelera el tiempo, cambia su actividad rítmica, y enseguida tomarás otras series de instantáneas y tendrás como resultado otra imagen diferente del mundo. Gracias al ritmo al que está acompasado la máquina humana normal, registra lo que en nuestra simpleza llamamos “el mundo natural”. El más mínimo ataque de humildad o sentido común bastaría para enseñarnos que sería mejor llamarlo “nuestro mundo natural”.
“Supón ahora que la conciencia humana cambia o trasciende su ritmo, y cualquier otro aspecto de cualquier otro mundo podría convertirse en nuestro como resultado. De ahí la afirmación de los místicos de que en sus éxtasis alteran las condiciones de la conciencia y aprehenden una realidad más profunda que no se puede descartar como si fuera una locura” (Evelyn Underhill, Mysticism).
Cambiar y trascender el ritmo de la conciencia humana es el objetivo del entrenamiento espiritual del budismo en las etapas superiores de la meditación (absorción), que corresponden a la experiencia de planos de mundos más elevados. Aunque estas experiencias no son el fin último del camino budista, sí que muestran que nuestro mundo humano no es más que uno entre otros innumerables y que no hay que buscar los mundos de la cosmología budista entre los misterios del espacio sino entre los misterios de nuestra propia mente, en donde todos los mundos existen en forma de posibilidades de la experiencia. Una vez el ser humano ha reconocido la relatividad de su propio mundo y las facultades latentes de la conciencia, en otras palabras, si ha entendido que no está encadenado a este mundo en particular (el mundo de sus sentidos) sino que vive precisamente en el mundo que corresponde al “ritmo” de su mente, ha dado el primer paso hacia la liberación. El objetivo más elevado, sin embargo, es cambiar el ritmo de toda nuestra vida y convertirlo en esa armonía suprema que el Buda definió como la ausencia de codicia, odio e ignorancia: el nirvana.
Es evidente que el budismo representa una revolución completa de todos los puntos de vista convencionales y que el carácter negativo de sus fórmulas contribuye a las dificultades que asustan a la persona común. Para esa persona, la idea de anatta (la ausencia de un “yo” sustancial) significa la destrucción de su personalidad, y la idea de anicca (la impermanencia de las cosas), la disolución de su mundo.
Pero la idea de anicca no niega la “existencia” de las cosas, sino sólo su permanencia, de la misma manera la idea de anatta no proclama que no exista el ser. En realidad, es precisamente esta idea de anatta la que garantiza la posibilidad de desarrollo y crecimiento del individuo al demostrar que el “yo” o “ser” no es una magnitud absoluta sino una designación de la limitación relativa que el individuo mismo crea a la medida de su conocimiento. El ser humano primitivo siente que el cuerpo es su “yo”, el más desarrollado cree que son sus emociones o sus funciones mentales; pero el Buda no consideraba que el cuerpo ni la mente fueran el “yo”, pues sabía de su carácter relativo y dependiente.
En relación con esta dependencia podemos decir que es precisamente el elemento que contiene el principio de la persistencia o continuidad individual relativa. Los materiales de construcción mentales o corporales pueden cambiar a la mayor velocidad, sin embargo siempre construirán (llenarán) la forma particular que corresponde (por mor de la ley de originación dependiente) al nivel de desarrollo del individuo en cuestión.
Así pues, la idea de anicca no hace que le mundo sea menos real, sino que muestra, al contrario, que el mundo consiste exclusivamente de acción. En ningún lado hay estancamiento, en ningún lado hay limitación. Nada existe para sí mismo ni separado por sí mismo. No hay nada constante; en vez de un mundo lleno de cosas muertas, hay un cosmos vivo que encuentra su contraparte en la conciencia de cada individuo y su foco en cada átomo, al igual que, desde el punto de vista de la divisibilidad infinitesimal, cada momento contiene la infinitud del tiempo. Así encontramos presentes dentro de nosotros la eternidad y abundancia que se nos niegan en tanto en cuanto los busquemos en la fantasmagoría de un mundo eterno o de un pequeño ego separado.
Quien quiera seguir el camino del Buda debe deponer toda idea de “yo” y “mío”. Pero esa renuncia no nos hace más pobres; de hecho nos hace más ricos, porque lo que soltamos y destruimos son los muros que nos mantenían prisioneros; y lo que ganamos es esa suprema libertad–que no hay que entender como una fusión con la totalidad o un sentimiento de identidad con los demás– sino como la experiencia de una relación infinita, según la cual todo individuo está conectado esencialmente con todo lo que existe, y así abraza a todos los seres vivos en su mente, tomando parte en su experiencia más profunda, y compartiendo su pesar y su gozo.