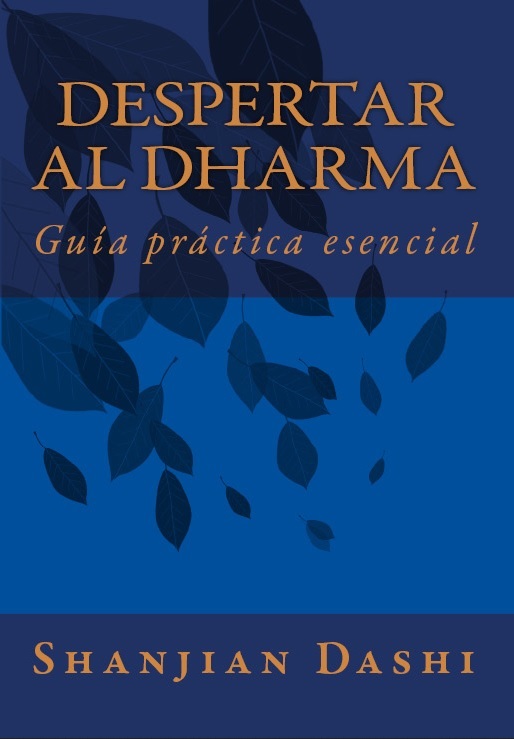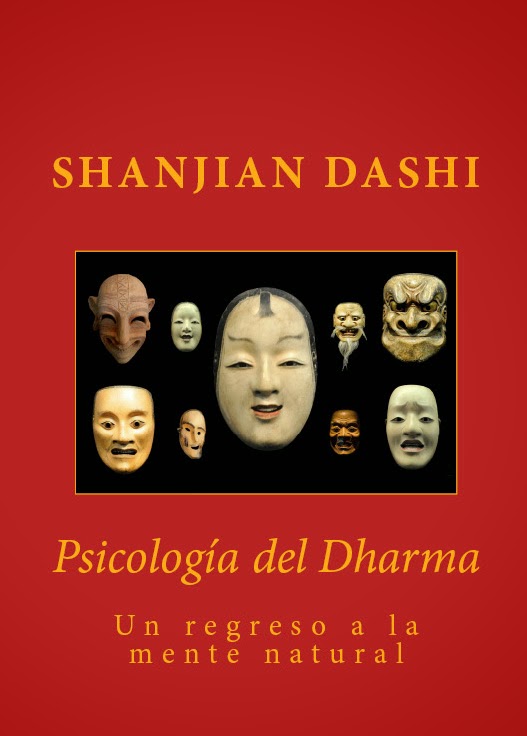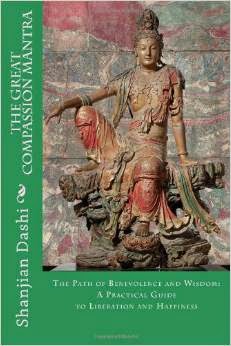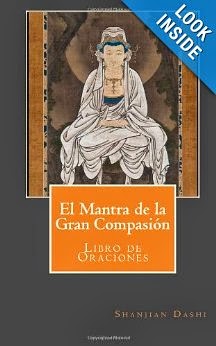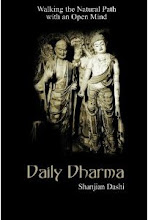Al principio, cuando entramos en el Dharma, es normal que nos lo tomemos como un viaje lleno de alicientes. Somos nosotros quien conduce y decide, por supuesto, y escogemos el vehículo más potente, fiable o cómodo para llegar a nuestro destino soñado: la gran iluminación.
Entonces nos echamos a la carretera y, con el paso de los kilómetros, no es raro que adoptemos también alguna identidad budista añadida que nos distinga de los demás: estudiante aplicado, víctima desvalida, compañero majo… o tal vez policía de linajes, líder de la manada, maestrillo en ciernes. Seguro que todos conocemos casos.
Lo que pasa es que, con suerte, andando el tiempo empezamos a darnos cuenta de que así no vamos a ninguna parte. Vemos que no hay destino tal como nos lo habíamos imaginado. Vemos que cualquier elección de vehículo es un error si la hacemos con la idea de ganar algo. Es más, vemos que viaje, vehículo e identidad budista no son más que un “tuneado” de lo que ya teníamos antes y no servía; no es ninguna sorpresa, por tanto, cuando comprobamos que esto tampoco sirve. Mientras haya un “yo” que lleva la voz cantante, no salimos del bucle.
De hecho, cuando nos encontramos con atascos recurrentes y accidentes imprevistos en la interminable circunvalación al nirvana imaginario empezamos a sospechar si no será el vehículo el que nos conduce a nosotros y nos lleva adonde quiere y no a la inversa. A veces parece como si cargarnos de fardos y más fardos de prejuicios, expectativas, deseos, planes y apegos –en resumen, de proyecciones de la identidad– fuese la única manera que tenemos de oír esa voz interna que protesta, agobiada por tanto peso innecesario.
Entonces, si oímos esa protesta y no la tapamos con ruido o justificaciones, tomamos una decisión trascendental. Nos bajamos del carro con todo su pesado equipaje y su engañosa velocidad y plantamos los pies en la tierra, quizá por primera vez, para no correr a tontas y locas; que sean otros los que se embalen en las traicioneras autopistas de peaje a la iluminación del ego. La cadencia de ir paso a paso, aunque parezca más lenta, es la que mejor se ajusta a nuestra naturaleza y más lejos nos puede llevar. Andar reconciliados con nuestra verdadera dimensión ya es un placer.
Y así, poco a poco, también cambiamos el “chip”, porque en vez de ser nosotros los que practicamos el Dharma, vamos dejando que el Dharma sea algo habitual que también nos ocurre a nosotros día a día y nos transforma a su propio ritmo, sin urgencias. Dejamos de empuñar la mente como si fuera un arma y nos dejamos alcanzar y tocar por el proceso de abrirnos a una dimensión interna desconocida. Sentimos que estamos en comunicación con algo dotado de una inteligencia orgánica y vital, benéfico e infinitamente superior a la inteligencia cognitiva que adoramos cual becerro de oro.
Sin planificación ni expectativas, sin competencia con los demás, sin delirios de grandeza sobre lo que vamos a alcanzar, estamos por fin en condiciones de afrontar la gran tarea: aprender a caminar sobre la tierra como auténticos seres humanos, libres y sin rango, en este mundo misterioso y polvoriento que nos vio nacer y nos verá morir.
Llegar no es importante; lo que importa es estar en el camino natural y correcto, vaya donde vaya. Solo dar unos pasos en esa senda noble, sobre todo si es en compañía de otros que van en la misma dirección, ya es un privilegio mayor que cualquier tesoro terrenal.
jueves, 16 de febrero de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)