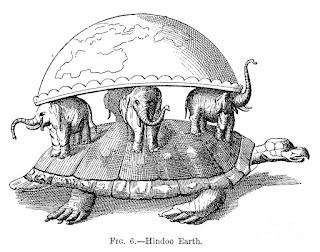Hay
un episodio en La Odisea que viene a cuento de nuestra práctica de meditación,
sobre todo en las modalidades de anapanasati y satipatthana que
seguimos en el Círculo de Meditación Sierra de Madrid. Es la escena en la que Menelao
le cuenta a Telémaco sus dificultades para regresar a Esparta después de la
guerra de Troya—un destino penoso que compartió con Ulises, aunque no le llevó
tantos años. El pasaje relevante está al final. La cita es larga pero creo que
merece la pena:
»Los
dioses me habían detenido en Egipto, a pesar de mi anhelo de volver acá, por no
haberles sacrificado hecatombes perfectas, pues las deidades quieren que no se
nos vayan de la memoria sus mandamientos. Hay en el alborotado mar una isla,
enfrente de Egipto, que llaman Faro, y se halla tan lejos de él cuanto puede
andar en todo el día una cóncava embarcación si la empuja el sonoro viento.
Tiene la isla un puerto magnífico desde el cual echan al mar las bien
proporcionadas naves, después de hacer aguada en un manantial profundo. Allí me
tuvieron los dioses veinte días, sin que se alzaran los vientos favorables que
soplan en el mar y conducen los navíos por su ancho dorso. Ya todas las
provisiones se me iban agotando y también menguaba el ánimo de los hombres,
pero me salvó una diosa que tuvo piedad de mí: Idotea, hija del fuerte Proteo,
el anciano de los mares, la cual, sintiendo que se le conmovía el corazón, se
topó conmigo mientras vagaba solo y apartado de mis hombres, que andaban
continuamente por la isla pescando con corvos anzuelos, pues el hambre les
atormentaba el vientre.
»Se
detuvo Idotea y me dijo estas palabras: «¡Forastero! ¿Eres así, tan simple e
inadvertido? ¿O te abandonas voluntariamente y te huelgas de pasar dolores,
puesto que, detenido en la isla, desde largo tiempo, no hallas medio de poner
fin a semejante situación a pesar de que ya desfallece el ánimo de tus
amigos?».
»Así
habló, y le respondí de este modo: «Te diré, seas cual fueres de las diosas,
que no estoy detenido por mi voluntad, sino que debo de haber pecado contra los
inmortales que habitan el anchuroso cielo. Mas revélame—ya que los dioses lo
saben todo—cuál de los inmortales me detiene y me cierra el camino, y cómo
podré llegar a la patria, atravesando el mar abundante en peces».
»Así
le hablé. Me contestó en el acto la divina entre las diosas: «¡Oh, forastero!
Voy a informarte con gran sinceridad. Frecuenta este sitio el veraz anciano de
los mares, el inmortal Proteo egipcio, que conoce las honduras de todo el mar y
es servidor de Poseidón. Dicen que es mi padre, que fue él quien me engendró.
Si, poniéndote en asechanza, lograras agarrarlo de cualquier manera, te diría
el camino que has de seguir, cuál será su duración y cómo podrás volver a tu
patria, atravesando el mar en peces abundoso. Y también te relataría, oh,
alumno de Zeus, si desearas saberlo, lo malo o lo bueno que haya ocurrido en tu
casa desde que te ausentaste para hacer este viaje largo y difícil».
»Tales
fueron sus palabras; y le contesté diciendo: «Enséñame tú la asechanza que he
de tender al divino anciano: no sea que me descubra antes de tiempo o llegue a
conocer mi propósito y se escape, pues es muy difícil para un hombre mortal
sujetar a un dios».
»Así
le dije, y me respondió la divina entre las diosas: «¡Oh, forastero! Voy a
instruirte con gran sinceridad. Cuando el sol, siguiendo su curso, llega al
centro del cielo, el veraz anciano de los mares, oculto por negras y
encrespadas olas, salta en tierra al soplo del Céfiro. En seguida se acuesta en
honda gruta y a su alrededor se ponen a dormir, todas juntas, las focas de
nadadores pies, hijas de la hermosa Halosidne, que salen del espumoso mar
exhalando el áspero olor del mar profundísimo. Allí he de llevarte, al romper
el día, a fin de que te pongas acostado y contigo los tuyos por el debido
orden; que para ello escogerás tres compañeros, los mejores que tengas en las
naves de muchos bancos. Voy a decirte todas las astucias del anciano. Primero
contará las focas, paseándose por entre ellas; y, después de contarlas de cinco
en cinco y de mirarlas todas, se acostará en el centro como un pastor en medio
del ganado. Tan pronto como le vierais dormido, cuidad de tener fuerza y
valor y sujetadle allí mismo aunque desee e intente escaparse. Entonces probará
a convertirse en todos los seres que se arrastran por la tierra, y en agua, y
en ardentísimo fuego; pero vosotros tenedle con firmeza y apretadle más. Y
cuando te interrogue con palabras, mostrándose tal como lo visteis dormido,
abstente de emplear la violencia: deja libre al anciano, oh, héroe, y
pregúntale cuál de las deidades se te opone y cómo podrás volver a la patria,
atravesando el mar en peces abundoso».
Odisea IV, 351-425
Quien
haya practicado en el Círculo sabe bien, por experiencia propia, qué jaula de
grillos solemos descubrir en nuestro interior en cuanto volvemos la mirada
hacia dentro. En la literatura budista se compara la mente descontrolada con
una catarata o con una banda de monos que va saltando de rama en rama por la
jungla.
Por
eso estas prácticas “a palo seco”, en silencio y sin guía externa, son tan
saludables, a pesar de su mayor dificultad inicial: nos confrontan con la
realidad de lo que ocurre de puertas para adentro cuando miramos ahí y con el
sinfín de distracciones que pugnan por atraer nuestra atención con trucos
constantes e inagotables. La figura de Proteo ilustra cómo reacciona la mente
no cultivada cuando empezamos a indagar en ella: protesta, se revuelve y
recurre a todo tipo de tretas para zafarse de nuestro abrazo; el Dhammapada
incluso la compara con un pez que han pescado y se debate en agonía
sobre la arena. Al igual que el anciano de los mares, la mente intenta escapar,
y puede aprovechar todos los estímulos que aparecen en ella (sensaciones físicas, emociones,
pensamientos, recuerdos, planes, etc.) como distracciones para escabullirse de la atención a lo que hay aquí y ahora, que es lo
que queremos practicar.
Por
eso nuestra tarea consiste en mantener la mente quieta, sin reprimir nada a la
fuerza, dejando que surjan las posibles distracciones—igual que Proteo se
transforma en toda suerte de reptiles, en agua o en fuego—pero regresando
siempre al momento presente, una y mil veces, ya sea con la atención
concentrada en el tacto del aire al pasar por las fosas nasales o con la
contemplación abierta a todos los fenómenos físicos, emocionales y mentales que
aparecen, transcurren y desaparecen por sí solos, sin esfuerzo por nuestra
parte.
Nosotros,
claro, no somos héroes homéricos, y por eso nuestro recurso no es la fuerza de
sujetar y apretar. Al contrario: es la recta energía, que es la energía mínima
imprescindible para realizar cualquier tarea, unida a la recta atención que
prestamos al objeto de la meditación. Como me dijo una vez una gran maestra del
piano, “no se conquista por medio de la fuerza; se conquista por medio de la
relajación”.
La
meditación es un arte sutil. Aquí no vale el ceño fruncido ni apretar los
dientes; meditamos con una actitud tranquila y relajada, con un toque de
ligereza y, si es posible, hasta de curiosidad y diversión. La mente-Proteo no
dejará de intentar seducirnos con todo tipo de propuestas e incitaciones para
librarse del foco incómodo que le hemos puesto encima. Nosotros nos mantenemos
firmes, y nuestra postura física, en la que buscamos la mayor estabilidad, refuerza
nuestra actitud interna, que se siente capaz de afrontar cualquier cosa que la
mente-Proteo nos eche, sea lo que sea, sin apartar la mirada. Ese es otro
beneficio de la práctica: que nos devuelve el poder que una mente distraída y descontrolada
pierde a chorros, como agua que se escapa por un colador.
Sencillez,
sobriedad y realismo son rasgos propios de estos estilos de meditación, que,
por así decir, no tienen ni un gramo de grasa. Sus consecuencias incluyen una
mayor autonomía, conocimiento y madurez personales, así como confianza en nuestras
propias fuerzas.
Una
vez la mente se calma y se serena es capaz de dar respuesta a nuestras
preguntas más ardientes, igual que Proteo cuando recobra su aspecto original; a
la larga, incluso puede mostrarnos el camino de vuelta a casa, que no es el
palacio de Menelao sino nuestra verdadera naturaleza. Ahí ya entran en juego
otras prácticas más avanzadas del Dharma, que apuntan más allá de la
experiencia inmediata de nuestros sentidos (es decir, son trascendentales) y requieren
un maestro que haya recorrido ese camino y sepa guiarnos.
Ya
queramos seguir esa senda o no, las prácticas de anapanasati y satipatthana
constituyen una base sólida para entender cualquier tipo de meditación que practiquemos
en el futuro y por sí solas traen beneficios importantes para nuestro bienestar
y equilibrio en la vida diaria.
Así
es esta práctica del Dharma: sana, sencilla (aunque no fácil) y natural, pues
¿qué hay más natural que respirar y reposar en atención relajada?