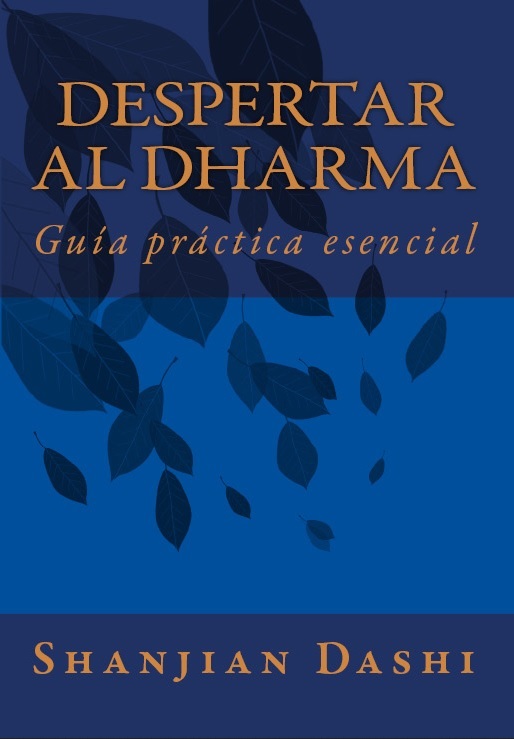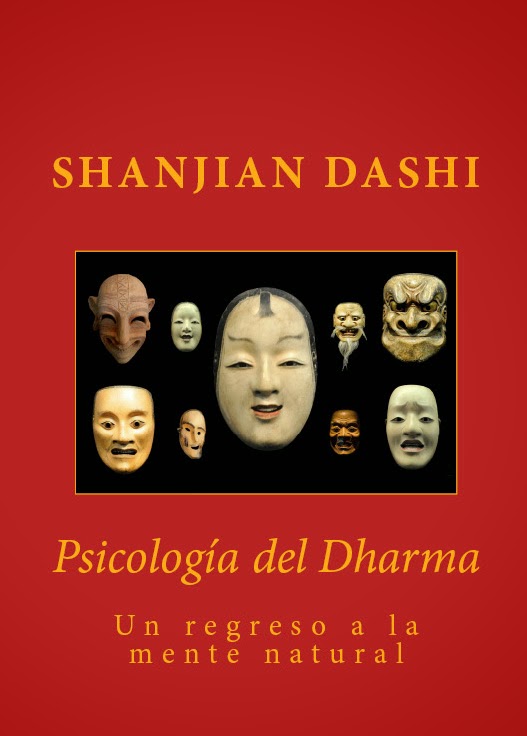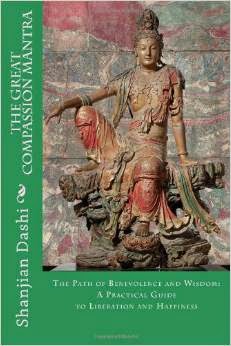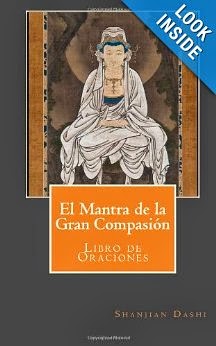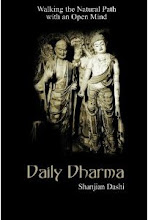Uno de los primeros pasajes de la Iliada de Homero que me cautivó, no tanto por su tono heroico sino por la confesión que encierra, fue la escena en la que el héroe Sarpedón le anima a su compañero de armas Glauco a entrar en combate junto a los troyanos con una arenga breve pero eficaz, apoyada por un argumento bastante más sutil y convincente que la socorrida apelación a los atributos viriles:
Uno de los primeros pasajes de la Iliada de Homero que me cautivó, no tanto por su tono heroico sino por la confesión que encierra, fue la escena en la que el héroe Sarpedón le anima a su compañero de armas Glauco a entrar en combate junto a los troyanos con una arenga breve pero eficaz, apoyada por un argumento bastante más sutil y convincente que la socorrida apelación a los atributos viriles:
“¡Glauco! ¿Por qué nos honran en Licia con asientos preferentes, manjares y copas de vino, y todos nos miran como dioses, y poseemos campos grandes y magníficos, con viñas y sembrados a orillas del Janto? Ahora tenemos que mantenernos en la vanguardia y lanzarnos al ardiente combate, para que los licios, armados de fuertes corazas, puedan decir:
Con justicia imperan nuestros reyes en Licia; y si comen pingües ovejas y beben buen vino, dulce como la miel, también son valerosos, pues combaten al frente de los licios.
¡Oh amigo! Si huyendo de esta guerra nos libráramos de la vejez y de la muerte, ni yo me batiría en primera fila ni te llevaría a la batalla donde los hombres adquieren gloria; pero como son muchas las muertes que penden sobre los mortales, sin que podamos huir de ellas ni evitarlas, vayamos y démosle gloria a alguien, o alguien nos la dará a nosotros”.
Ése es el Dharma o camino del guerrero Sarpedón, hijo de Zeus. Sus palabras lo retratan como todo un macho-alfa, el líder de la manada que acapara y administra los mejores recursos disponibles; pero, en contrapartida, también muestran cierta nobleza en la medida en que reconoce una relación de reciprocidad que le atañe y obliga hacia sus súbditos: en virtud del contrato social en vigor en su país, los nobles disfrutan de los mayores privilegios en tiempos de paz a cambio de arrostrar los mayores peligros en tiempos de guerra. Sus palabras a Glauco no son más que la exigencia de que cumpla con su parte del contrato a la vista de todos, igual que él, ahora que las circunstancias se lo exigen.
Una noción similar de reciprocidad, en este caso entre la sangha budista y la sociedad laica, sigue estando muy presente hoy día en países del sudeste asiático donde el budismo funciona como religión mayoritaria. Los monjes de la escuela Theravada, la más fiel a los modos y maneras del budismo primitivo, mantienen una vida de estricta pobreza que les obliga a salir cada día a pedir comida a los lugareños, allá donde se encuentren; por otra parte, también es cierto que, además de su cometido principal de transmitir las enseñanzas del Dharma, los monjes pueden movilizarse en ayuda de las poblaciones circundantes, como ha ocurrido recientemente en las inundaciones de Myanmar o en regiones remotas donde son los primeros en acudir cuando hay incendios u otras desgracias. Según cada caso, es una relación que se puede considerar simbiótica o parásita en función de muchas variables, pero es evidente que los monjes dependen de la sociedad civil en gran medida para su subsistencia y eso debe generar, al menos entre los más conscientes, un sentido de gratitud, aprecio y responsabilidad de devolver lo que reciben. Se me ocurre que, si hubiera sido monje budista, igual Sarpedón lo habría puesto en estas palabras:
¡Hermano! ¿Por qué nos honran en sociedad con asientos preferentes, comida y donativos, todos nos respetan como autoridades espirituales y poseemos tierras y monasterios que son santuarios para el Dharma? Ahora tenemos que mantenernos firmes y profundizar en la práctica, para que los laicos, en pugna constante con el sufrimiento, puedan decir:
Con justicia se abstienen nuestros monjes de involucrarse en el mundo; y si comen y beben y se visten gracias a nuestra generosidad, dulce como la miel, también son valiosos, pues nos ofrecen ayuda física y guía espiritual en tiempos de necesidad.
Recurro a continuación a los sutras budistas y encuentro un pasaje en el que el propio Buda se enfrenta a una situación parecida. Como tan a menudo, la versión original es mejor que cualquier interpretación que yo pueda ofrecer:
Una mañana temprano, mientras hacía su ronda pidiendo comida, el Buda se acercó a los campos que se araban en primavera al tiempo que Bharadvaja, el brahmán, estaba repartiendo comida a sus trabajadores. Cuando Bharadvaja vio que el Buda venía a pedir comida le dijo. “Yo, monje, aro y siembro y, una vez he arado y sembrado, entonces como. ¿Tú también aras y siembras y, una vez has arado y sembrado, comes?”
El Buda contestó: “Yo también, brahmán, aro y siembro y, una vez he arado y sembrado, como”.
Entonces Bharadvaja dijo, “¿Dices que eres un arador? ¡No veo ningún arado! Dime, campesino, ¿a qué clase de arado te dedicas?”
El Buda respondió, “La confianza es la semilla y la compostura, la lluvia. La claridad es mi arado y mi yugo, la conciencia mi guía, y la mente es mi arnés. La vigilancia es la hoja de mi arado y mi fusta. Circunspecto en actos y palabras, moderado al comer, empleo la verdad para quitar las malas hierbas y cultivar la liberación. El esfuerzo verdadero es mi buey, que arrastra el arado con paso firme hacia el Nirvana, la liberación incomparable. Así es como aro, y el fruto de ello es lo inmortal. Quienquiera que are de esta manera quedará libre de todo sufrimiento y tensión”.
Entonces Bharadvaja exclamó: “¡Dejad que el venerable monje coma! Eres sin duda un arador y tu labor produce el fruto de la libertad”.
Por desgracia o por fortuna, semejante simbiosis entre laicos y sangha budista es desconocida y, por ahora, poco viable en Occidente. Entre nosotros, un camino como el budista se considera más bien asunto privado y no abunda la noción de que quienes se dedican a él tengan algo que ofrecer al resto de la comunidad ni se muevan por otro interés que no sea el suyo propio. Aun así, por falsa que sea esa percepción y por escaso que resulte no ya el aprecio, sino el simple reconocimiento de la labor que desarrolla un maestro auténtico, quien se dedica al Dharma de verdad nunca debe desistir de su extremo de la reciprocidad, so pena de desvirtuar el camino entero. No me refiero aquí a la benevolencia social o mundana, sino a algo más sutil y trascendental. Un sabio indio lo expresó así:
Transformarse uno mismo es transformar el mundo entero. El sol brilla, sin más. No le transforma a nadie. Como brilla, el mundo entero está lleno de luz. Transformarse uno mismo es una manera de dar luz al mundo entero.
Para luego concluir:
Tu propia transformación es el mayor servicio que le puedes hacer al mundo.