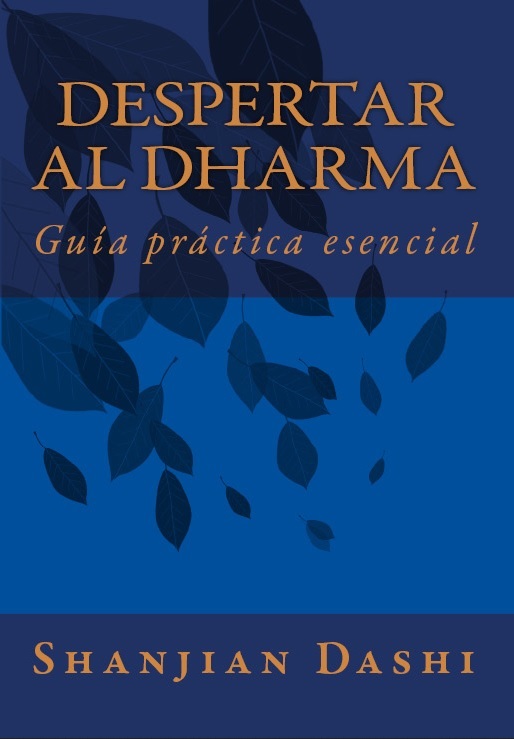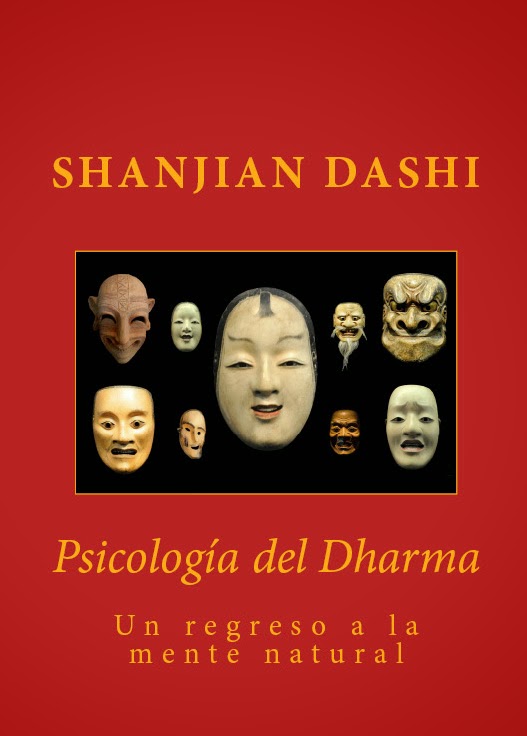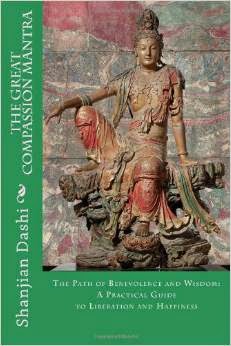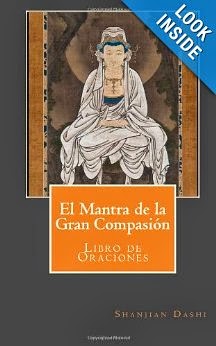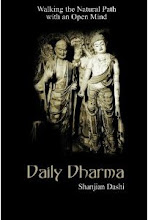Lo he oído toda la vida, pero ahora lo siento de la manera más visceral: leer nunca me va a dar la experiencia plena de la profundidad del Dharma. Y escribir, tampoco.
Sé que las palabras sí pueden dar una impresión de esa profundidad que está más allá de las palabras; por eso tantos maestros han recurrido a ellas, aun advirtiendo una y otra vez de sus trampas. Pero esas impresiones son como moras minúsculas escondidas entre una maraña de zarzas que crecen y se multiplican sin cesar.
En mi caso, algunos libros que leí en su día sobre la transformación interior me acompañaron durante un trecho del camino, pero a medida que sigo en él se van desprendiendo como hojas de otoño… y nada de lo poco que leo ahora viene a llenar el hueco. Son contados los libros que no se me caen de las manos. Simplemente, no los encuentro nutritivos. Ahora busco otro tipo de alimento más sutil.
No son lamentos de lector encallecido y cínico; miro con el mismo escepticismo, ni más ni menos, lo que yo mismo escribo. En muy pocas ocasiones diviso el fulgor de la verdadera compasión escondido entre tanta montaña de letras.
Y aun así, la cuestión se mantiene: ¿cómo conseguir que eso que anuncian los maestros pase a formar parte de nuestra sangre, nuestro aliento, nuestra mismísima médula? Parece una alquimia imposible, un salto cuántico más allá de cualquier pirueta mental.
(En realidad, la impresión de que lo que anuncian los maestros no está ya dentro de nosotros es en sí una gran pirueta mental, la ilusión que genera toda la masa de sufrimiento; pero estamos tan imbuidos de ella que primero tenemos que “desaprenderla”).
Pues hay una manera, y es precisamente la misma en la que se integran nuestro cuerpo el aire que respiramos y los alimentos que ingerimos: de forma orgánica, involuntaria e inconsciente, sin alharacas ni disquisiciones, gobernados por una inteligencia invisible pero eficaz y elegante, infinitamente superior a la que escribe estas líneas.
Mientras tanto, sigo envuelto en las enseñanzas y la práctica del Dharma, dejándome guiar por el aroma del Dharma eterno y entrando de vez en cuando en las zarzas en busca de alguna mora que pueda participar a otros algo del sabor del camino –y, con suerte, animarles a emprenderlo.
Pero solo son moras… dulces, delicadas, e insustanciales.
La verdadera transformación interior exige una dieta más robusta.