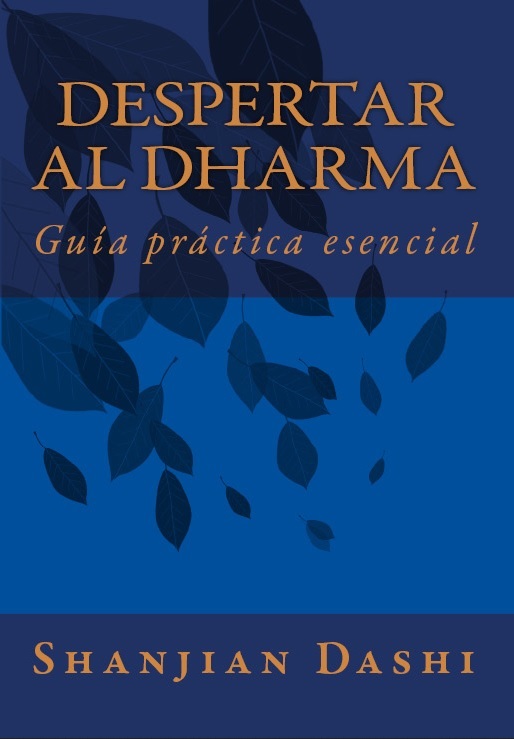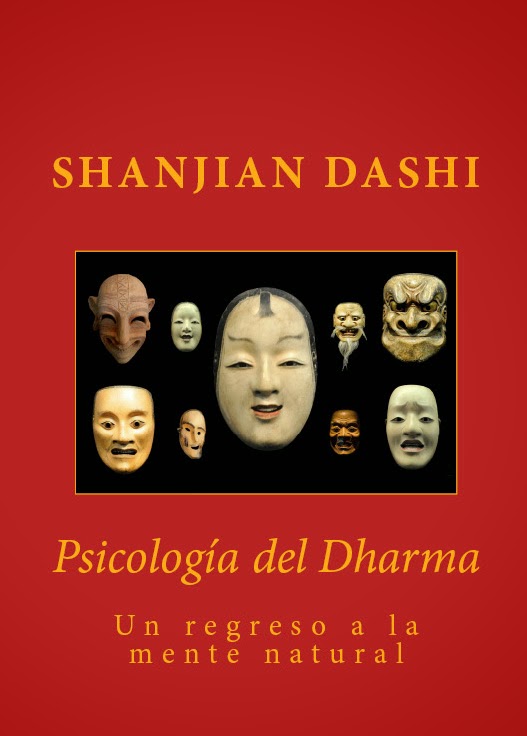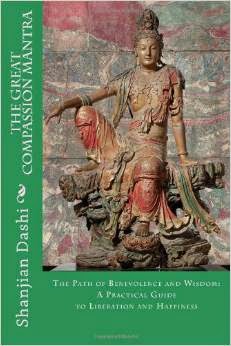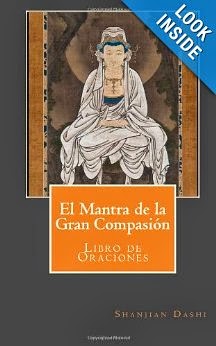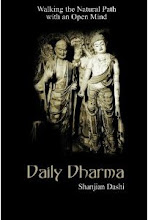Estaba
pensando cómo explicar la apuesta radical del budismo frente a las innumerables
seducciones que se ofrecen a los buscadores espirituales cuando me he cruzado
con esto en la prensa de hoy:
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/26/espana/1322304818.html
Se trata
de un ejemplo espectacular del género que llamo “psicogeneabobadas”, que tanto
éxito parecen tener estos días. Por eso mismo, quizá sea útil para entender por
contraste qué es lo que el aprendizaje del Dharma puede hacer por nosotros.
¿Qué son
las “psicogeneabobadas”? Pues, literalmente, tonterías inventadas o generadas
(genea-) por la mente (psico-), o lo que vulgarmente se denomina “pajas
mentales”.
Sabemos
que la mente está en el origen de toda experiencia. Es una gran herramienta,
sin duda, pero una mente confiada y con pocos conocimientos es terreno fértil
para que broten en ella todo tipo de creencias sin fundamento; conviene tener cuidado
con las semillas que plantamos ahí. Como dice el Dhammapada: “Nuestra vida es moldeada por la mente: nos convertimos
en lo que pensamos. El sufrimiento le sigue a un mal pensamiento igual que las
ruedas de un carro siguen a los bueyes que tiran de él. Nuestra vida es
moldeada por la mente: nos convertimos en lo que pensamos. El gozo le sigue a
un pensamiento puro como una sombra que nunca se va”.
En este
caso, la superchería toma como base una función propia del sistema aferente, la
percepción, que como sabéis se encarga de darle nombre y forma a los estímulos
que entran en la mente. Esa, y nada más que esa, es la función natural: un
sistema de catalogación y clasificación que facilita el almacenamiento y la recuperación
de los datos en la memoria. Como veis, algo normal, útil y sencillo.
Pero ¿en
qué se convierte esto en manos de los brujos prestidigitadores? En una ciencia
mágica y acechada por peligros ocultos, en donde las malas prácticas pueden
convertirse en una enorme bola de nieve que acabe por arruinar tu vida y arrastrarte
a la depresión y casi al suicidio.
No lo
menciono solo para desacreditar esta superstición en particular, sino para
mostrar el enorme potencial de la mente para inventarse cosas, creerse su
existencia y luego sufrir por ello. ¿Absurdo? Sí, pero en
absoluto trivial: el mismo mecanismo aparentemente inocente que puede operar sin consecuencias nefastas en un
cursillo de fin de semana para gente simplemente curiosa es el que doblega la
voluntad de muchas mujeres africanas que se prostituyen en nuestras calles bajo
la amenaza del vudú, aplicado a ellas o a sus familias en su país de origen.
Trampas
de este estilo –donde la mente cocina, come y luego se indigesta con sus
propios inventos fantasiosos– son la mejor recomendación para averiguar cómo
funciona esa mente, limpiarla de bagaje tóxico, sustraernos a su dominio y ahorrarnos
sufrimiento innecesario.
Afortunadamente,
hay remedio. Frente a las añagazas de la mente (la nuestra… y quizá la de otros
interesados en nuestro tiempo, energía y dinero) no conozco mejor antídoto
que las enseñanzas profundas del Dharma natural. Ese Dharma nos proporciona un punto
de apoyo universal al enseñar no solo que la mente se lo inventa todo, sino cómo
lo hace. Una vez cazamos a la mente “in flagranti”, nos asentamos en suelo firme
y muchos de los castillos de sufrimiento que hemos construido en el aire se
derrumban sin más.
El
Dharma de Buda es un disolvente universal que es capaz de revelarnos la
vacuidad de la mente, liberarnos de todos sus contenidos malsanos y descubrir su
verdadera naturaleza como maestra de ilusiones del mundo. Pero, incluso si no
queremos hacer el viaje completo, también puede valer para desembarazarnos de
creencias y miedos irreflexivos, de cuentos de viejas y fantasmas autogenerados
que, como poco, estrangulan nuestro desarrollo natural.
El
Dharma no es algo que practicamos para darle una alegría a Buda o a nuestros
maestros; es algo que hacemos en beneficio de nuestra propia naturaleza y la de
todos los seres. La clave, en nuestra condición de partida, casi siempre
implica liberarnos de todo el equipaje mental excesivo y a menudo ponzoñoso que
arrastramos desde el inicio de nuestra vida. No es fácil, pero es posible.
Como
dicen los notarios, doy fe.