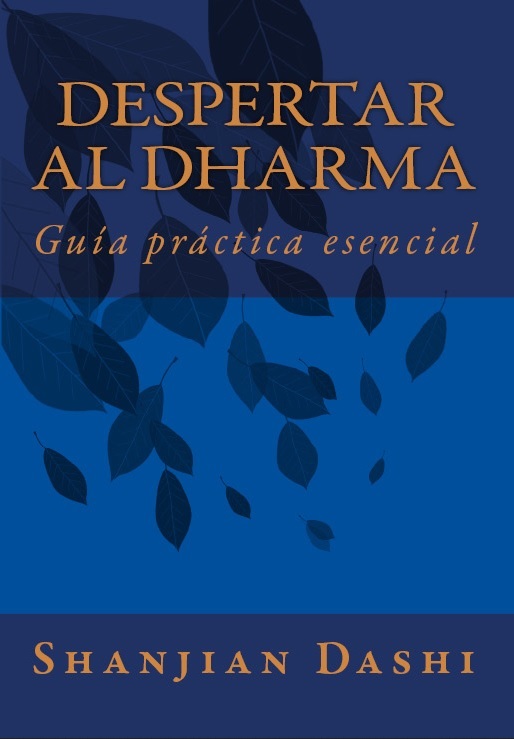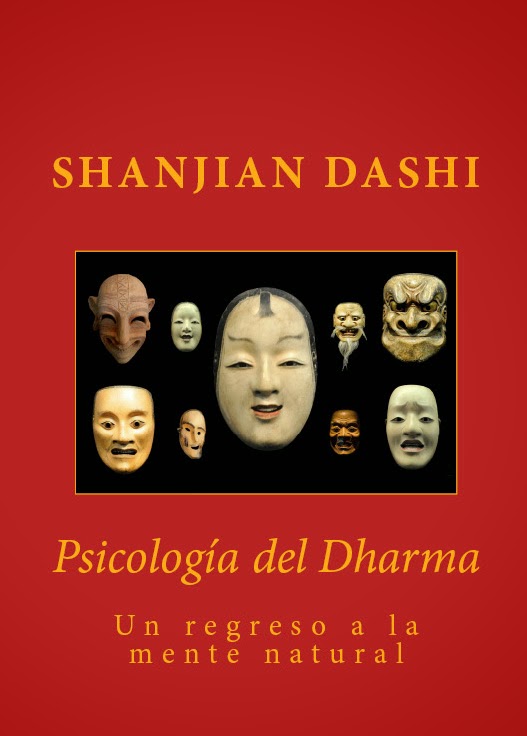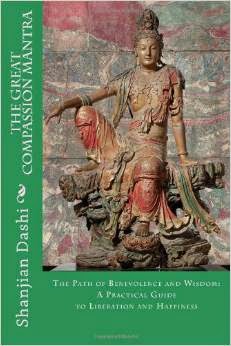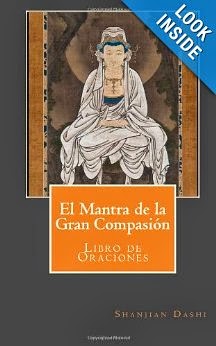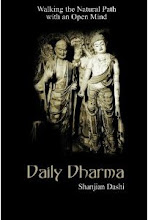No sé muy bien por qué me ha “agarrado” esta noticia ni por qué he querido escribir sobre ella; desde luego, es algo que me ha costado más de lo que imaginaba. Sé que puede resultar algo polémico pero, con la premisa de que esto no es un oráculo budista sino parte de un proceso de ir ganando claridad, aunque sea a base de patinazos, ahí va:
No sé muy bien por qué me ha “agarrado” esta noticia ni por qué he querido escribir sobre ella; desde luego, es algo que me ha costado más de lo que imaginaba. Sé que puede resultar algo polémico pero, con la premisa de que esto no es un oráculo budista sino parte de un proceso de ir ganando claridad, aunque sea a base de patinazos, ahí va:Leo las páginas de un diario de hoy sobre la muerte por edema cerebral y pulmonar, a pesar de los esfuerzos generosos de quienes le acompañaban y de los que ascendieron para intentar rescatarlo, de un montañero español atrapado durante varios días en condiciones precarias a más de siete mil metros de altitud en las laderas del Annapurna.
¿Por qué escribo esto hoy? No soy alpinista. Nunca he sentido la llamada de la montaña y, de haberla sentido, tampoco es seguro que hubiera tenido valor o destreza para dedicarme a ella con éxito. Y tampoco es que conociera a Iñaki, aunque no es difícil sentir simpatía por él, gracias al cálido retrato que han dibujado sus amigos y compañeros estos días:
¿Cómo decir lo esencial? ¿Cómo expresar que Iñaki era valiente y buena persona? Vuelvo a intentarlo. Este año, Iñaki salió rumbo al Himalaya mucho antes de lo que tocaba. “No tengo nada que me retenga en casa. Así que, puestos a entrenarme, lo hago allá, subiendo montes distintos”, aclaró. De la ciudad sólo le interesaban las salidas hacia el Pirineo. Y los Sanfermines, corriendo ante los toros. Por teléfono, una mañana, Iñaki se confesó perdido en un centro comercial: metáfora de su forma de afrontar la vida. Sospecho que era tan feliz en Nepal o Pakistán como entrenándose en soledad en las lomas que circundan Pamplona. Bien lejos de las servidumbres de lo cotidiano. Es más viable ser feliz cuando uno sabe qué hacer con su vida; cuando elige, libre, antes de que las circunstancias decidan por uno mismo. Pero resulta mucho más complicado ser consecuente con un ideal. De hecho, lo difícil no es escalar uno o doce ochomiles. Lo realmente admirable es hipotecarse emocionalmente para no traicionarse, para no bajar los brazos, para ser distinto en un mundo de clones. Tener la fuerza de soñar, de ser fiel a un estilo de vida, de asumir la muerte como parte de la apuesta vital. Y, además, contarlo de viva voz, incansable, en conferencias y artículos sabiendo que la audiencia escuchará agradecida, soñando un instante, siguiendo después con sus vidas.
En realidad son estas palabras, firmadas por Óscar Gogorza, las que me mueven a reflexionar sobre esta muerte, que en el fondo es todas las muertes. Es cierto que la gente muere todos los días a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta; ahora bien, cuando llega en situaciones tan dramáticas, ese tránsito le confiere un relieve especial a la vida de quien se acaba de ir, igual que el azul profundo del cielo sin nubes resalta los contornos de las cumbres nevadas, deslumbrantes de puro nítidas: un escenario majestuoso donde algunos acuden para encontrar una dimensión más noble del ser humano al poner a prueba sus límites ante las fuerzas de la naturaleza, aceptando la paradójica mezcla de soledad y unidad que puede brotar de ese encuentro. Sin embargo, con los mínimos datos que tengo a mano, me cuesta resistirme a una doble sensación de potencial desaprovechado en esta ocasión, tanto por la vida que se ha perdido como por las líneas que la glosan y que a mi juicio se acercan al espacio natural del Dharma, aunque sin llegar al fondo del asunto.
No es así en absoluto porque este montañero optara por vivir al margen de la corriente, sin tomar parte en la gran ceremonia de la confusión, codicia y aversión colectiva que llamamos civilización, sin “cumplir con sus obligaciones”, como se suele decir, incluso cuando eso pueda suponer remar despreocupadamente mientras nuestra nave de los locos se sigue acercando a las cataratas que la acechan. Al contrario, entiendo y comparto el desafecto por la vida “civilizada” de muchas de estas personas que buscan un espacio más auténtico donde aún haya sitio para la aventura, la solidaridad e incluso el heroísmo; pero es una lástima que eso se logre a costa de poner en peligro sus vidas sin motivos de fuerza mayor. En cierto sentido, sus muertes prematuras también son “daños colaterales” de nuestra sociedad desquiciada, no tan distintos de las de cientos de personas que se quitan la vida voluntariamente cada año. Y ¿cómo no entender también que un amigo escriba la semblanza emocionada del recién desaparecido en los términos más elogiosos que sea capaz de imaginar? Pero, con todos los respetos, hay algo más allá, una cumbre más elevada cuya conquista Óscar no le atribuye a su amigo Iñaki, a pesar de sus mejores intenciones.
En efecto, la actitud que describe refleja casi un acercamiento intuitivo al espíritu del Dharma y el Tao, tal como yo lo entiendo, excepto por una condición fundamental: que todo se haga teniendo presente el beneficio de los demás. Cuánto mejor sería aprovechar la fuerza y el idealismo de estos aventureros –en realidad, de todos y cada uno de nosotros, incluidos los que no sentimos la llamada del Himalaya– en un camino que beneficie a los aparentes individuos que formamos la gran tribu humana, a los animales, las plantas y el planeta. Esta dedicación a la unidad de toda la vida es la premisa del buen camino budista, en sentido no religioso, que lleva a la unificación, o mejor dicho a la reintegración, con esa misma unidad mediante la experiencia directa. Y no es ciencia-ficción; está a nuestro alcance: hay gente que ha “hecho cumbre” ahí y luego ha vuelto para contarlo.
Cuando eso ocurre, la vida simplemente fluye de manera natural, sin artificios. Es cierto que a algunos ese “alpinista espiritual”, visto a distancia o desde la emoción del momento, les podrá parecer admirable, heroico, casi inalcanzable; otros, más de cerca, apreciarán su lealtad y coherencia, su fuerza para soñar, su entusiasmo para trabajar y compartir lo que ha encontrado por el camino, así como su coraje ante cualquier cosa que puedan traer la vida o la muerte, incluso la soledad y la incomprensión de los que “escuchan agradecidos, sueñan un instante y luego siguen con sus vidas”, que es lo que suele ocurrir las más veces. Pero si hemos de creer a los que han coronado esa cumbre, cuando uno llega ahí no hay nada de eso en realidad: desde dentro, no hay ni hipotecas emocionales, esfuerzos idealistas ni nada que merezca admiración; sólo una corriente viva que discurre a su ritmo, aceptando las “servidumbres de lo cotidiano” que sean naturales, sin ocuparse de otra cosa que no sea promover el equilibrio y armonía de toda la vida que le rodea. Parecerá poca cosa pero, bien pensado, si uno está realmente en unión con toda la vida… ¿qué más podría hacer falta?