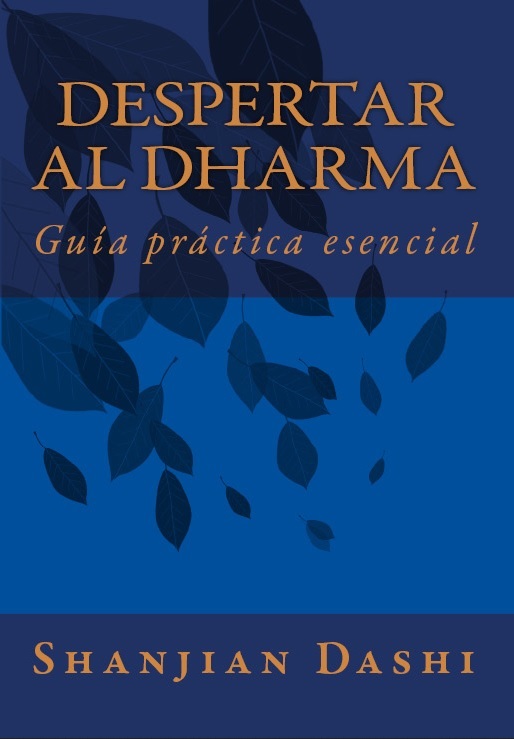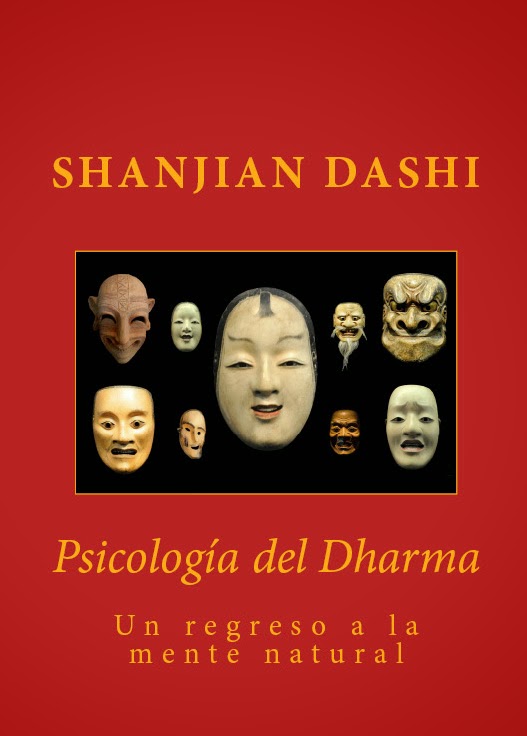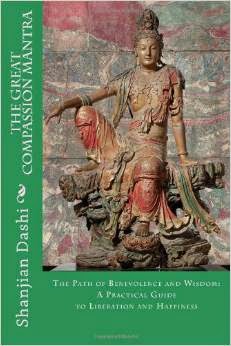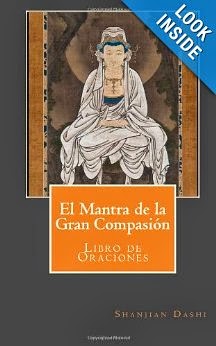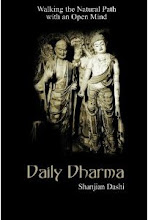Ya han vuelto los ruiseñores a Can Catarí. Hace una semana que el valle se ha llenado de sonidos musicales de lo más variado –trinos, gorjeos, silbidos, todo lo que te puedas imaginar. Casi parece como si la naturaleza hubiera diseñado estos pájaros para experimentar todas las posibilidades de la voz alada y llevarlas incluso unos pasos más allá. Por lo menos, esta tribu voladora sigue plenamente dedicada a ello, llenando el espacio desde la mañana hasta bien pasada la medianoche con una polifonía despreocupada de voces similares pero nunca repetidas ni disonantes entre sí, aunque cada una vaya a su aire, y a pesar de que a veces el cuco e incluso las gallinas del vecino ladera abajo insisten en sumarse al concierto. Es como si cada inflexión de este canto fuera una sorpresa para el propio ruiseñor y como si esa sorpresa, mezcla de asombro y alegría, aumentara a su vez el deleite del canto espontáneo, desplegado con suma liberalidad. Quien lo haya oído quizá me entienda, aunque unos pocos instantes de escucha en vivo y en directo lo explicarían mejor que cualquier palabra; es algo mágico.
Ya han vuelto los ruiseñores a Can Catarí. Hace una semana que el valle se ha llenado de sonidos musicales de lo más variado –trinos, gorjeos, silbidos, todo lo que te puedas imaginar. Casi parece como si la naturaleza hubiera diseñado estos pájaros para experimentar todas las posibilidades de la voz alada y llevarlas incluso unos pasos más allá. Por lo menos, esta tribu voladora sigue plenamente dedicada a ello, llenando el espacio desde la mañana hasta bien pasada la medianoche con una polifonía despreocupada de voces similares pero nunca repetidas ni disonantes entre sí, aunque cada una vaya a su aire, y a pesar de que a veces el cuco e incluso las gallinas del vecino ladera abajo insisten en sumarse al concierto. Es como si cada inflexión de este canto fuera una sorpresa para el propio ruiseñor y como si esa sorpresa, mezcla de asombro y alegría, aumentara a su vez el deleite del canto espontáneo, desplegado con suma liberalidad. Quien lo haya oído quizá me entienda, aunque unos pocos instantes de escucha en vivo y en directo lo explicarían mejor que cualquier palabra; es algo mágico. Salgo luego a pasear y veo que el retoño de ginkgo que el maestro Shan-jiàn rescató hace años de un contenedor de basura y plantó aquí arriba ya ha echado un montón de hojas, y sigue valientemente empeñado en sobrevivir a pesar del profundo corte que tiene en la base, que le deja en una situación bastante precaria frente a los golpes y las infecciones. Aún no le he oído quejarse de su suerte; sigue adelante, haciendo lo que le es natural, sin lamentarse por su pasado ni preocuparse por su futuro, viviendo lo mejor que sabe momento a momento. La verdad, qué lecciones de dignidad nos dan los seres vivos; con qué naturalidad aceptan la vida y la muerte... Es algo que me trae a la mente unas líneas de Whitman:
me paro de pie y los contemplo largo y tendido.
No yacen en vela en la oscuridad llorando por sus pecados,
No me ponen enfermo debatiendo sobre sus deberes hacia Dios,
Ni uno está descontento, ni uno está trastornado por la demencia de poseer cosas,
Ni uno se arrodilla ante otro, ni ante ninguno de su especie que vivió hace miles de años,
Ni uno es respetable ni infeliz en toda la faz de la Tierra.
Entro a continuación en un blog budista y veo la larga lista de comentarios que ha suscitado una entrada en la que el autor hablaba de sus dificultades para mantener la postura clásica de meditación y de las soluciones que ha ido probando: un batiburrillo de cálidas adhesiones, dudas compartidas y ásperas reprimendas en múltiples conversaciones cruzadas. Ay ay ay, ¡vaya manera de explicarse, corregirse y atacarse unos a otros! Y eso que se supone que el budismo es un camino sereno y amable, que todos reconocen que no son maestros ni han despertado aún y que la entrada en sí era de lo más inofensivo... En fin, una buena ilustración del potencial explosivo de las palabras y de lo fácil que es, entre los que aún no hemos cruzado a la otra orilla, generar con la mínima chispa una conflagración de egos como la de este círculo vicioso de ataques y justificaciones, en donde las puntualizaciones sobre lo que cada uno ha dicho, ha dejado de decir, o ha querido decir no hacen más que generar una discusión interminable en la medida en que cada uno intenta quedar por encima de los demás: una situación en la que cualquier aportación, por bienintencionada que sea, no hace más que avivar el fuego. Con razón los maestros antiguos decían que las palabras eran como zarzas y enredaderas; cada vez me resulta más evidente la sabiduría del dicho de Buda que figura al final de este blog:
Estar apegado a algún punto de vista y menospreciar otras perspectivas como si fueran inferiores -a esto los sabios lo llaman una cadena.
Dejemos las lecciones a los maestros. Hasta que haya aprendido a brotar naturalmente como el ginkgo, que sigue con sus hojas al viento, y haya encontrado mi voz natural como los ruiseñores, que no han dejado de cantar en todo este tiempo, lo mío es cruzar el río... en balsa, a nado, vadeando de pie, a gatas o arrastrándome: como sea, pero cruzarlo de verdad. Hay una enorme necesidad de la voz vigorosa de quienes han recobrado su propia naturaleza.