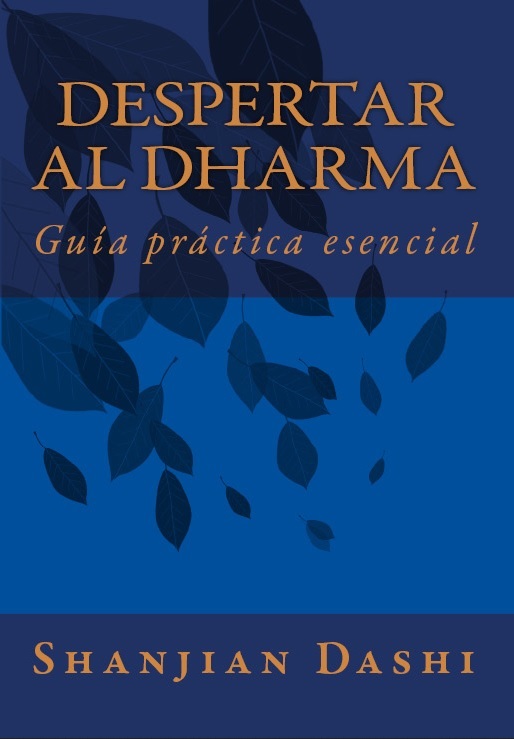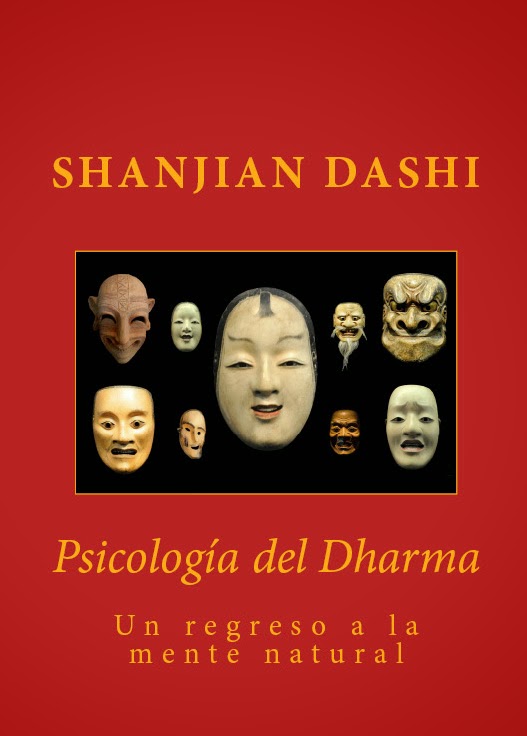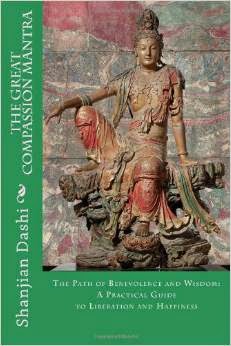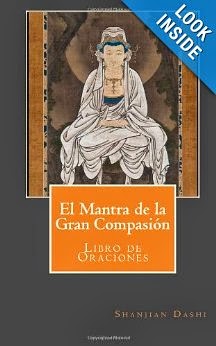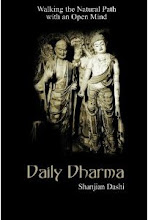El pasado día 17 de octubre, el Congreso de los EE UU le impuso al Dalai Lama su Medalla de Oro –la misma que José María Aznar se quedó en ciernes de obtener después de un considerable desembolso de fondos en pro de su concesión. Vaya por delante, ya que nos internamos aquí en un campo plagado de minas, que no soy un agente chino encubierto ni le tengo ninguna antipatía al Dalai Lama en el plano personal ni político. Al contrario, si todos los políticos profesionales abogaran como él por emplear medios pacíficos como método para la resolución de conflictos, probablemente habría menos violencia declarada en el mundo. Quizá la habría de otro tipo, pero esa ya es otra cuestión.
El pasado día 17 de octubre, el Congreso de los EE UU le impuso al Dalai Lama su Medalla de Oro –la misma que José María Aznar se quedó en ciernes de obtener después de un considerable desembolso de fondos en pro de su concesión. Vaya por delante, ya que nos internamos aquí en un campo plagado de minas, que no soy un agente chino encubierto ni le tengo ninguna antipatía al Dalai Lama en el plano personal ni político. Al contrario, si todos los políticos profesionales abogaran como él por emplear medios pacíficos como método para la resolución de conflictos, probablemente habría menos violencia declarada en el mundo. Quizá la habría de otro tipo, pero esa ya es otra cuestión.Hablo del Dalai Lama porque en Occidente mucha gente lo vincula irreflexivamente con el budismo de manera paralela a como asocian al Papa con el catolicismo, y eso es una distorsión muy poco afortunada. Dejando fuera la espinosa cuestión de la relación entre el budismo actual y el Dharma original de Buda, esto por lo menos debe quedar claro: el Dalai Lama no sólo no es el representante universal de todos los budistas; es que ni siquiera lo es de todos los budistas tibetanos. Es el líder espiritual de la escuela Guelugpa, una de las cuatro principales de la tradición tibetana, y, como tal, ejerce también como líder político del gobierno tibetano, establecido desde 1959 en el exilio indio de Dharamsala. No hay un “Papa” budista.
Gran parte de la actividad pública del Dalai Lama tiene objetivos políticos y mediáticos para promover la causa del Tíbet en la escena internacional y, sobre todo, en Occidente, que es donde hoy se concentra el dinero y el poder. Por eso es lamentable que tantas personas encuentren su primer contacto con el budismo a través de su figura, porque su estilo de presentación –así como su interpretación del budismo– responde en alto grado a esos intereses estratégicos. En efecto, no es raro verle arropado por personajes famosos en cada país que visita, dando conferencias a las que sólo se accede previo pago –y a veces de cantidades más que generosas, mediante el formato de “cena benéfica” con el cubierto por las nubes (hasta 750 dólares), en las que no obstante se repiten mensajes sobre la tolerancia y la compasión de una inanidad sorprendente. Este Dalai Lama se ha convertido en una marca –una búsqueda de sus libros en la base de datos del ISBN español arroja un total de… ¡96 títulos!– y se ha lanzado de lleno al circuito comercial como máximo exponente del budismo para occidentales; pero todo parece indicar que, con vistas a llegar a una audiencia lo más amplia posible y recabar cuantos más apoyos para su causa, ha optado por diluir en proporciones homeopáticas el contenido de sus enseñanzas. No sé cuánto bien le puede hacer eso al gobierno tibetano o a la escuela Guelugpa, pero desde luego al budismo le hace un flaco favor –y no digamos ya al Dharma.
Resumiendo: igual que el Dalai Lama no es el representante único de los budistas, ni siquiera de los tibetanos, tampoco sus enseñanzas representan más que una adaptación para el público general de ciertos conceptos básicos del budismo, seleccionados entre los que recuerdan más a los sermones que sus oyentes occidentales podrían escuchar –probablemente sin gran interés o entusiasmo– cualquier domingo en sus parroquias más cercanas.
¿Es legítimo hacer eso? En cierta medida sí, claro, siempre que hablemos exclusivamente de la causa política; al fin y al cabo, no sé de nadie al que le hayan puesto una pistola en la sien para asistir a esos encuentros ni tampoco para recaudar su contribución. Ahora bien, desde el punto de vista de las enseñanzas, ya no estoy tan seguro de que sea legítimo rebajarlas sin complejos hasta hacerlas irreconocibles por insípidas y facilonas: ¿cuánta agua se le puede echar a un vino de Rioja antes de que deje de ser un vino de Rioja? Hay mucho margen en el Dharma para que cada maestro enseñe a su manera, aprovechando sus experiencias y habilidades personales, pero siempre que sea sin desvirtuar las enseñanzas. En boca del Dalai Lama, sin embargo, a veces parece como si el rugido del león del Buda y los grandes maestros del pasado se convirtiera en el maullido de un gatito que pide que lo cojas en brazos y lo acaricies.
En cuanto a la causa política del “Tíbet libre”, qué duda cabe que es un eslogan magnético que suscita adhesiones sinceras y bienintencionadas, aunque no todos los que lo abrazan tengan una idea clara de cuál es la historia del conflicto en esa parte del planeta, cargada de tensiones entre la India y China, las dos grandes potencias de la región. “Libertad” es una palabra hermosa en cualquier idioma y todo lema que la incorpore es eficaz ipso facto. Pero la libertad siempre es libertad de algo. ¿Tíbet libre? Claro, hombre, ¡faltaría más!; pero... ¿de qué? ¿Sólo de los chinos? Bien pensado, a este lema se le podría dar la vuelta y aplicar con igual razón no contra la ocupación china sino contra el sistema retrógado y corrupto del lamaísmo que ha imperado en la región durante siglos de miseria y subdesarrollo. Es más que posible que la ocupación china esté llevando a cabo un genocidio cultural, como se denuncia a menudo; pero no lo es menos que el régimen anterior operara como una teocracia feudal y oscurantista más preocupada por eternizarse en el poder que por el bienestar de sus súbditos. ¿No debería aplicarse ese “Tíbet libre” a ambas lacras por igual? ¿Qué garantías daría una hipotética reinstauración del Dalai Lama como máximo líder político de un Tíbet independiente de que ciertos derechos humanos no volverían al nivel medieval del que disfrutaban anteriormente?
Para quien crea que el Tíbet antes de la ocupación china era el paraíso terrenal de Shangri-La, recomiendo la lectura atenta del libro de Tashi Tsering, Autobiogafía de un tibetano (Ed. Amaranto). He aquí un retrato cándido de un muchacho inquieto y con ganas de conocer mundo durante su infancia en una aldea y en la capital Lhasa, pasando por su exilio en
Y, para concluir en positivo, hay buenas noticias para quienes ya se hayan aficionado al budismo que divulga el Dalai Lama: más adelante en el camino las cosas se vuelven mucho mejores. No son enseñanzas evidentes en el gran mercado, pero existen, y su calidad es tan superior al budismo popular como lo es un vino noble de gran reserva respecto de las mezclas dulzonas de vino de batalla rebajado con gaseosa con que los padres iniciaban a sus hijos en el consumo de alcohol hace años.